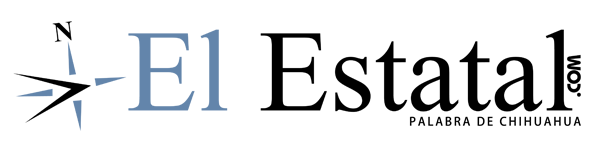Millones de personas cruzan la frontera entre México y Estados Unidos cada mes. Es una dinámica que abre huecos al contrabando de cualquier mercancía. Pero también, abre la puerta por la que retornan, obligada o voluntariamente, miles de portadores de VIH. Es veneno indetectable, un fluido letal con envase de humano, que silenciosamente se extiende por pueblos y ciudades.
Millones de personas cruzan la frontera entre México y Estados Unidos cada mes. Es una dinámica que abre huecos al contrabando de cualquier mercancía. Pero también, abre la puerta por la que retornan, obligada o voluntariamente, miles de portadores de VIH. Es veneno indetectable, un fluido letal con envase de humano, que silenciosamente se extiende por pueblos y ciudades.
Hay una nube de moscas necias suspendida a mitad del recibidor de Las memorias. Parece una insolencia en un sitio que huele a cloro y mantiene sus pisos libres de basura, pero no es así: El albergue al que llegan migrantes desarmados por el VIH se erige a las faldas de un cerro que da comienzo a una colonia miserable llamada Las moritas. Es una casa apartada, como todo lo vinculado al sida.
“Las cosas son difíciles aquí”, dice Jorge Urías, el encargado de que la vida en Las memorias sea lo más próximo a la normalidad. Manotea mientras habla y camina, y las moscas se mueven como un cardumen. “Pero es un lugar que hace falta, porque no hay en el estado ni en el país otro lugar como este”.
El albergue tiene una capacidad tan pobre como su entorno; apenas caben ahí 40 personas, una cifra menor en el universo de los enfermos de sida que cruzan, se quedan o abandonan Tijuana. Con su origen civil no sólo revela las carencias de infraestructura que tienen las ciudades mexicanas para atender a los portadores del virus, sino también el elemento obvio y más soslayado por las autoridades: la diseminación del contagio por el resto del país.
“El VIH entra y sale de Tijuana sin necesidad de papeles”, dice Alejandro Martínez, el director de Amigos luchando por la vida (Alvida) “La cantidad de migrantes infectados que se deportan de Estados Unidos hace su escala obligada aquí, y contagian y hacen lo mismo en sus pueblos y ranchos, muchas veces sin saberlo”.
Martínez es ejemplo de sus mismas palabras. A los 28 años era como cualquier individuo que gusta de embriagarse, consumir drogas y tener sexo. Fue contagiado en uno de tantos remolinos que armó y ahora, 15 años después, sabe que la sensatez no es suficiente en una ciudad como esta.
“Yo usaba condón, pero eso se olvida en la loquera”, dice.
Al frente de Alvida, este hombre de 43 años no sólo desafía a su enfermedad. En el local ocupado por el grupo, dentro de un pasaje comercial ubicado entre las calles Tercera y Cuarta, se deben seis meses de renta, hay recibos pendientes de teléfono, agua y electricidad por cinco mil pesos y escasea el medicamento para las 30 personas que acuden a él. Aún así visita escuelas públicas para advertir del peligro a alumnos indiferentes.
“De 246 estudiantes de secundaria que visité hoy, un 10 por ciento me escuchó, y de ellos muy seguramente el uno por ciento atenderá mis consejos”, dice. “Es muy poco, cierto, pero es mejor que nada”.
Lo mismo que Martínez, el coordinador de seguridad en Las memorias procura alentarse con éxitos relativos, en una batalla que debería encabezar el Estado. Jorge Urías no es portador, pero su llegada al albergue tiene origen en su vieja adicción por la heroína. Ha visto recuperarse a muchos migrantes desahuciados, pero otros han muerto sin que haya podido hacer nada.
“Esto es una enfermedad que se controla, ¿me entiendes? Si te tomas tus medicamentos como debe ser, puedes llevar una vida normal”, dice.
El problema es justo que el medicamento falta hasta en las instancias de salud pública, como el IMSS, y la condición fronteriza aporta también su cuota: en dos meses y medio, el Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos deportó a 30 enfermos de sida capturados por su estado crítico, y todos ellos llegaron a Las memorias casi muertos.
“Eso en vez de ayudarnos en la lucha que estamos librando aquí para evitar que la cadena se haga más larga, nos afecta mucho”, dice Urías. “Creo que ese tipo de deportaciones deberían hacerse con orden y control, de manera formal, sin que rompan la cadena”.
Lo que dice Urías es algo que en teoría debe ocurrir. Sin embargo, como apuntan algunos estudios sobre el tema, el seguimiento o monitoreo de estos casos, sobre todo entre individuos pobres e ignorantes, es tarea casi imposible.
Tijuana es la frontera con mayor cruce de vehículos provenientes de Estados Unidos, con un promedio de dos millones cada mes. Es una cifra estimada, a la que se suman, más que nadie, trabajadores residentes en el lado mexicano. El cálculo total estima en 140 mil las personas que diariamente cruzan en ambos sentidos.
Este ir y venir de personas es un factor para la proliferación de Infecciones de Transmisión Sexual hacia ambas naciones.
Las cifras sirven más que nada para dar idea de lo grave que es el problema. Estados Unidos mantiene un registro superior a los 70 millones de infectados de sida, y California encabeza la lista de estados fronterizos con mayor número de casos. No es novedad decir que Tijuana es la principal puerta de entrada a los portadores del virus. Y eso es lo preocupante.
A la par de un sistema de salud pública con graves carencias de medicamento, el gobierno federal y las autoridades de los estados parecen haber delegado funciones de contingencia a organizaciones civiles como Alvida y el albergue Las memorias.
“La necesidad en una ciudad como Tijuana se torna mayor por la presión de los portadores que llegan del sur en busca de ayuda, y también por la cantidad de deportados que llegan del norte”, dice Ulises, un empleado de maquiladora de 35 años, originario de Uruapan.
“Hay mucha falta de medicamento en el sector salud. En el IMSS, por ejemplo, la escasez se vuelve mayor, porque hay muchos portadores que no quieren buscar en otros lugares, como organizaciones no gubernamentales, pues temen ser identificados por la sociedad. Entonces crean una demanda que el gobierno no puede solventar”.
Ulises ha sido un activista en varias organizaciones compuestas por portadores del VIH. Hace 13 años se contagió por contacto sexual con una mujer, en Los Ángeles California. Pero en 13 años la falta de medicamentos no es lo que más le alarma. El miedo que provoca la ignorancia, sostiene, es el mayor de los retos que enfrentan promotores como él.
“Creo que el mayor daño es el mito social de que el portador de VIH es por fuerza un homosexual”, dice. “En ciudades como Uruapan, la gente simplemente se queda en sus casas hasta que mueren”.
No hay campaña que penetre en sociedades desinformadas. Hace unos meses, como parte de un grupo de activistas, Ulises fue ignorado cuando pretendió informar a los transeúntes sobre la enfermedad. Eso fue en un pequeño pueblo de Michoacán, llamado Maratío.
“Simplemente me repelían”, cuenta.
Igual le trataron enfermeras y médicos en un hospital de Uruapan, al que fue para atenderse del virus. Por eso decidió regresar a Tijuana, en donde ahora vive con su madre, que se llama Ángeles.
Ella es una pieza infaltable en la creciente estructura de las organizaciones no gubernamentales que operan aquí. Lleva años relacionándose con agrupaciones similares en la ciudad de Los Ángeles, de donde suele obtener donativos de medicamentos que han salvado más de una vida.
“Al principio me involucré por mi hijo, pero ahora que he conocido a más gente, me doy cuenta de la gran necesidad de ayuda que se tiene”, dice.
Ángeles habla mientras su amiga Vanesa conduce por los caminos destrozados de la colonia Las moritas. Vanesa, de 32 años, es una transgénero originaria de Guaymas Sonora. Conduce hacia Las memorias, en donde el 10 de diciembre murió su pareja por falta de medicina.
Ella luce sana, en parte por las actividades de Ángeles y muchos otros voluntarios. Hace 10 años que es portadora y seis que lo sabe.
“Tuve que tragarme muchas cosas para las que no estaba preparada”, dice un poco aliviada de las penas del pasado. “De ver cómo te tratan en los hospitales públicos, en donde no hay medicamentos ni trato digno para las personas infectadas”.
La fama de Las memorias como único refugio de adictos contagiados de sida crece conforme pasa el tiempo. El albergue abrió sus puertas en 1998 y salvo los meses de diciembre, cuando se reduce el número de internos, siempre está al tope de su capacidad.
En septiembre Mario ingresó ahí y Jorge Urías dice que nadie le daba más de una semana de vida. Fue llevado por las monjas de un convento en Los Cabos, donde se contagió en el 2000.
Su historia es la de muchos: en 1999, cuando tenía 18 años, salió de Iztapalapa, en el Estado de México, y llegó a Los Cabos para emplearse en la construcción del hotel Fiesta Americana. El tiempo lo gastó drogándose con cocaína y mariguana, y bebiendo cerveza con viciosas con las que después tenía sexo.
Mario luce recuperado. En su habitación comparte espacio con otros dos migrantes, pero él es el único incorporado a las actividades que mantienen al albergue. Emplea su destreza para fabricar joyeros con palos de madera que después venden en el centro de Tijuana.
Hace cinco años que no sabe de su familia, pero piensa regresar a su ciudad este mismo año.
Noe Ruiz llegó también procedente del Estados de México, de Cuautitlán. Tiene 29 años y desde hace 10 se enteró que estaba contagiado. Hoy es uno de los cocineros en Las memorias, donde vive desde hace un año y siete meses.
“Busqué ayuda en el DF, pero no hay medicamento”, dice mientras revuelve una olla con un pollo entero y papas con los que pretende alimentar a los 40 inquilinos del albergue. “La cosa está muy fregada”.
Noe, Mario y el resto de los que viven ahí forman parte de los grupos de alto riesgo de contagio. Pero los flujos migratorios de una ciudad como Tijuana desdoblan el peligro.
Esta migración masiva de mexicanos y su retorno, voluntario o no, hace que el virus se detecte con mayor frecuencia en el país, sobre todo entre mujeres que aparentemente no están en los tradicionales grupos de riesgo. Los indicadores en estados como Zacatecas, Michoacán, Oaxaca y Chiapas muestran los años recientes que el porcentaje de mujeres contagiadas coincide con el retorno de sus parejas de los Estados Unidos o de las ciudades fronterizas.
Eso le ocurrió a Alicia en el 2001. Ella estaba por cumplir los 38. Tenía varias semanas sintiéndose enferma cuando el resultado de un estudio de sangre respondió a sus dudas.
“Estaba contagiada de VIH”, dice sentada sobre una silla plegable, en el único privado de Alvida, donde el mobiliario lo complementan un escritorio viejo, una computadora y una cubeta que sirve de asiento para un posible tercer invitado.
Es muy delgada y alta. Conserva la belleza que le hizo objeto del deseo del hombre que fue su primera y última pareja formal tras enviudar, y quien la contagió desde los primeros días de relación.
“Me sentí culpable de no haberme protegido, porque él siempre me habló de su pasado de promiscuidad y de drogas. Pero me dejé llevar por el amor”.
Alicia fue contagiada en Tijuana, a donde llegó procedente de Teocaltiche Jalisco. Es ama de casa, y antes de saberse enferma trabajó en el DIF municipal, en donde ya no volvieron a contratarla por lo que ella misma juzga como una actitud discriminatoria.
“La vida te cambia completamente”, dice. “Estos han sido años de ver también las grandes necesidades que se tienen. Pero la gente no acude a grupos como éste, a pesar de que en el IMSS ya no hay capacidad para atenderlos”.
En la cocina que trabaja Noe Ruiz, en Las memorias, la necesidad es mayor, si bien no falta tanto medicamento como en el instituto. Es medio día y de alguna manera debe hacer rendir el único pollo con papas que cocina en la olla, que se ve enorme de tan vacía. Le dará de comer a 37 compañeros suyos. Tampoco hay arroz.
“Así me verás todos los días”, dice sin quejarse. “Pero Dios sólo aprieta, no ahorca”.
La cocina huele a cloro, como el resto del albergue. El contenido de la olla no disipa el olor y mucho menos perturba a las moscas que también ahí crean una pared flotante. No hay médicos ni profesionales que atiendan a los migrantes infectados. Y cuando se marchen, dice Jorge Urías, tampoco habrá nadie que les dé seguimiento.
“No hay comunicación con nadie en otros estados: en ninguna parte existe un lugar como este”.