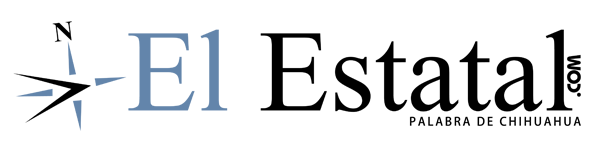Al comienzo de la década de 1980 el tráfico de droga funcionaba con esmero. Una razón fundamental lo permitía: el control de los daños y de las operaciones ilegales estaba bajo dominio absoluto de una sola policía. Pero en la conformación de ese orden hubo una figura fundamental: Pablo Escobar Gaviria. Con él y sus contemporáneos mexicanos murió hace poco más de una década el sistema que dio paso al narcotráfico de estos días.
Al comienzo de la década de 1980 el tráfico de droga funcionaba con esmero. Una razón fundamental lo permitía: el control de los daños y de las operaciones ilegales estaba bajo dominio absoluto de una sola policía. Pero en la conformación de ese orden hubo una figura fundamental: Pablo Escobar Gaviria. Con él y sus contemporáneos mexicanos murió hace poco más de una década el sistema que dio paso al narcotráfico de estos días.
La mayoría de sus propiedades eran reducto de la nostalgia, o de la gratitud por una tierra que le permitió crecer dentro del mundo criminal: Quinta La Chihuahua, Hacienda Cuernavaca, Rancho Hermosillo, Bar Mi Tenampa. José Gonzalo Rodríguez Gacha, el número dos dentro del temido cartel de Medellín, era excéntrico, pero no sofisticado. El mote de El Mexicano le venía perfecto.
Su gusto no era una simple condescendencia. Durante años manejó los intereses de la organización para garantizar el flujo de cocaína hacia los Estados Unidos. Fue él, con sus gustos y aficiones, el más indicado para tratar no sólo con los narcotraficantes mexicanos, sino con las autoridades que ofrecían el resguardo de los cargamentos. Fue la pieza maestra con la que Pablo Escobar Gaviria dispuso, hace dos décadas, de rutas alternas a las aguas del Caribe.
Pero si Rodríguez Gacha adoptó la cultura mexicana, su jefe modificó el rumbo de los traficantes de la droga en este país. Unos meses después de negociar con ellos, los pagos comenzaron a darse en especie, y los sobornos también. México fue invadido por la cocaína sudamericana y hacia finales de los 80 sus criminales entraron a una fase evolutiva sin precedentes.
Esa alianza proyectó el volumen de la introducción de droga por la frontera norte a niveles insospechados para la época. Entre mayo de 1985 y mayo de 1986, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos decomisó en la frontera de Texas 32 mil kilos de mariguana, 853 de cocaína y 10 kilos de heroína. Se trataba de una cantidad mínima del total que se movía por esos mil 300 kilómetros de línea común, pero dejaba en claro que el tráfico había crecido de manera notable.
En 1987, John C. Lawn, el entonces presidente de la Asociación Internacional de Jefes de la Policía de Estados Unidos, declaró a la prensa que la frontera Juárez-El Paso era el cruce más utilizado por los narcotraficantes colombianos. Se había desplazado, dijo, a la tradicional ruta de la Florida. La influencia de Medellín era decisiva.
Pablo Escobar Gaviria, para muchos el traficante de drogas más poderoso del siglo pasado, murió acribillado por el Bloque de Búsqueda, un controvertido combinado de policías y militares que respaldó con acciones de inteligencia el gobierno estadounidense. La muerte oficial del capo fue decretada a las 2.51 horas del 3 de diciembre de 1993, 17 meses después de haberse fugado de una prisión que él mismo construyó para evitar su extradición. Ese día, para muchos fue una suerte de fiesta nacional, y para otros un duelo que todavía perdura.
La historia de Escobar Gaviria puede ser fantástica para algunos criminales: de ser un ladrón de lápidas en su adolescencia, se convirtió en el capo más poderoso del continente y llegó a ocupar un escaño dentro del Parlamento colombiano. El poder le alcanzó para tejer relaciones fuera de su país, tanto con narcotraficantes y políticos, como con jerarcas de la iglesia católica.
En México, sus relaciones con el clero fueron del más alto nivel, según reveló el ex procurador Jorge Carpizo en un documento que presentó en septiembre de 2003 como respaldo a sus acusaciones por lavado de dinero que formuló en contra del cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez.
Los días en que el jefe del cartel de Medellín huía del Bloque de Búsqueda, Carpizo dijo que encontró alojo momentáneo en la sede del Seminario de Guadalajara, después de haberse entrevistado con Jesús Posadas Ocampo, en San José de Bogotá. El cardenal se había propuesto para ser su emisario ante el presidente Carlos Salinas. Básicamente, Escobar buscaba residir en México y para ello ofrecía revelar al gobierno la identidad de los políticos y jefes policíacos implicados en el tráfico de drogas.
Carpizo dijo que Salinas no aceptó el trato, porque sabía perfecto quiénes estaban involucrados en actividades de narcotráfico. Semanas después, Posadas fue acribillado en el aeropuerto de Guadalajara, a donde llegó el 23 de mayo de 1993 para recoger al nuncio apostólico Jerónimo Prigione, con quien presumiblemente iba a realizar nuevas negociaciones a favor del narcotraficante. Pablo Escobar debió conformarse con su propia suerte.
Escobar conocía los sótanos del sistema en México. Durante casi ocho años mantuvo acuerdos para transportar sus cargamentos por el país, algo que no supieron hacer bien otros capos colombianos. Para lograrlo tuvo forzosamente que negociar con los altos mandos de la Procuraduría General de la República y relacionarse con los principales traficantes de la época, como Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Aguilar Guajardo, que operaban en Guadalajara y Ciudad Juárez.
El escenario de las drogas en México parecía más bien una vitrina del descaro.
Miguel Ángel Félix Gallardo, un ex burócrata del Banco Rural, fue considerado por la DEA como el gran padrino de las drogas en México. Bajo sus órdenes trabajaron Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, Don Neto, el tío de Amado Carrillo Fuentes. En ese esquema difundido por el gobierno de los Estados Unidos, Rafael Aguilar Guajardo, ex comandante de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad en la zona del Noroeste, y Pablo Acosta Benavides, un legendario contrabandista de Ojinaga, también formaban alianza con Félix Gallardo.
Todos fueron cabeza de serie en la organización con la que el cartel de Medellín trabajó para cruzar su droga por territorio mexicano. Durante una parte de la década de los 80, los traficantes mexicanos fueron intocables.
Mientras Rafael Caro Quintero supervisaba la más grande plantación de mariguana que se haya conocido en México, en el rancho El Búfalo, muy cerca de la ciudad de Jiménez, en el sur de Chihuahua, Gonzalo Rodríguez Gacha supervisaba los aterrizajes de las avionetas que transportaban la cocaína de su organización. Ambos trabajaban sin grandes preocupaciones.
Los plantíos de Caro Quintero, se supo después de su caída, eran protegidos por miembros del ejército, en tanto que los desplazamientos de la cocaína eran a su vez custodiados por elementos de la PGR y las policías regionales.
El Chihuahua de esos años era la zona más factible para traficar: el primer comandante de la Policía Judicial Federal, Elías Ramírez Ruiz, fue un hombre cercano al entonces subprocurador Javier Coello Trejo. Ambos fueron desde entonces señalados como protectores de narcotraficantes. Antes de Ramírez, el control del tráfico estaba en manos de ex judiciales como Dante Poggio y Efrén Herrera, y ex alcaldes como Óscar Venegas, ahijado del ex procurador general de la República y ex gobernador del estado, Óscar Flores Sánchez.
Los nexos con Medellín impactaron el comportamiento y actividades tanto de traficantes como de policías, pero el ciudadano común pudo enterarse de la relación mucho tiempo después, cuando inició el proceso de caída de los capos colombianos y surgieron las primeras fallas en las maniobras de traslado.
En 1988, en un plazo de tres meses, ocho aeronaves cargadas con cocaína colombiana se desplomaron en tierras chihuahuenses. Las causas de los accidentes, dijeron entonces las autoridades mexicanas, obedecieron a fallas mecánicas. Otras versiones dicen, sin embargo, que fueron derribadas por los mismos policías que pretendían un cobro mayor por sus servicios.
La segunda versión es más creíble. El 11 de junio de ese mismo año, en el aeropuerto internacional de la ciudad de Chihuahua, se arrestó al entonces subjefe de narcóticos de la Procuraduría General de al República, Ángel Villa Barrón. Se le acusó de robar y posteriormente vender una avioneta cargada de coca. Era, dijeron sus superiores, uno de los contactos del cartel de Medellín en el estado.
Ese año es clave para comprender los movimientos que ocurrieron después, a principios de los 90, en el panorama criminal mexicano. En agosto del mismo 1988, The Washington Post publicó una nota fechada en Ciudad Juárez, en la que daba cuenta de la estrecha colaboración de los traficantes de esta frontera con sus contrapartes colombianas.
“Las extensas operaciones de narcotráfico aquí, han convertido a México en la primera fuente como país trampolín del tráfico de heroína y mariguana que entra a los Estados Unidos y un punto preferencial para la transferencia de cocaína”, decía la nota.
Esos años, la presión del gobierno estadounidense se volvió mucho más fuerte. Querían que las autoridades de Colombia arrestaran para su posterior extradición a los principales cabecillas de los carteles de Medellín y de Cali, pero sobre todos a Pablo Escobar Gaviria.
A finales de esa década, con la presión detrás, poco antes de morir Rodríguez Gacha se valió de sus viejos conocidos en Chihuahua para ocultar ahí a uno de sus hijos mayores. Era tan grande su relación con el estado, que no sólo bautizó así la principal de sus posesiones, la Quinta Chihuahua, que mandó construir en Pacho, su pueblo natal, en Colombia, sino un bar y una cuadrilla de caballos pura sangre.
En 1993, cuando fue muerto Escobar, en México sus antiguos socios habían corrido la misma suerte, o algo muy parecido: en abril de ese año, en las playas de Cancún, Rafael Aguilar Guajardo fue ejecutado con ráfagas de un fusil de asalto AK-47. El otro gran traficante de Chihuahua, Rafael Muñoz Talavera, estaba preso en un penal de Hermosillo, igual que lo estaban en otras prisiones Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.
De todo fue enterado, y más del asesinato del cardenal de Guadalajara.
A partir de entonces, México vio surgir, con otro estilo de relación y mayor fuerza, a las nuevas organizaciones de narcotraficantes. La antigua red de protección que aseguraba la Dirección Federal de Seguridad fue asumida por la Procuraduría General de la República, y sobre todo por los cuerpos de seguridad pública de los estados y municipios.
Iniciaba una nueva cuenta regresiva, ahora para Benjamín y Ramón Arellano Félix y para Amado Carrillo Fuentes.