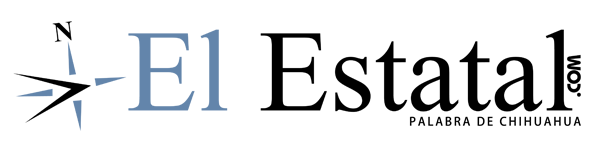Algunas cuantas colonias del poniente conservan parte de ese pasado. Pero la inseguridad poco a poco fue restringiendo también la cantidad de los mercaderes.
Algunas cuantas colonias del poniente conservan parte de ese pasado. Pero la inseguridad poco a poco fue restringiendo también la cantidad de los mercaderes.
Los cascos del caballo resuenan sobre el asfalto y anuncian el paso del ropavejero trepado en su ruinoso carruaje, cargado con láminas y muebles despedazados. El hombre es la versión final de servidores que solían cruzar los frentes de las casas predicando su oferta.
Pero de no ser por el trote que produce el rechinido del carromato nadie se entera que este hombre anda en busca de cacharros.
“Los tiempos de los ambulantes que nos ofrecían servicios se ha ido perdiendo”, dice Juan Holguín, el coordinador general de Bibliotecas Municipales, quien ha retratado a Ciudad Juárez en una camada de cuentos que le convierten en un cronista de facto.
Los juarenses mayores a 30 años pueden sumarse a la misma nostalgia de Holguín.
Los veranos quietos al medio día solían romperse con los gritos del afilador, el silbato del cartero, o los llamados a la puerta de los empleados de las tintorerías. Todo eran parte de esa gama de servidores callejeros que se han perdido.
“Hoy han sido remplazados por los vendedores ambulantes”, dice Holguín. “Ahora ya no hay afiladores, sino oferta de tamales o de elotes”.
Algunas cuantas colonias del poniente conservan parte de ese pasado. Pero la inseguridad poco a poco fue restringiendo también la cantidad de los mercaderes.
Eso y las crisis recurrentes de los últimos 25 años despedazaron también la frágil estructura financiera de lavanderías familiares, que sin posibilidades de promoverse por la radio o la televisión, emprendían recorridos a domicilio para vender sus servicios.
“Nosotros mejor cerramos porque era muy cansado y la gente como que ya no quería mucho mandar su ropa a la tintorería2, dice María Castrejón. “Y ya para el final, las cuentas no salían. Ya no era negocio”.
Castrejón, hoy de 68 años, operó una lavandería en casa, en el Infonavit Casas Grandes, hasta mediados de la década de 1980. Desde entonces sustituyó el recorrido por las calles por la costura.
Ella recuerda los tiempos de bonanza, cuando no nada más su familia, sino muchos otros servidores, hacían negocio mientras caminaban.
“Me acuerdo mucho de un señor que se llamaba Raúl, Don Raúl. Era ya una persona grande, mayor, que se dedicaba a reparar calzado, a ponerle tapitas a los zapatos, y los boleaba y les cubría los raspones. Y mire que era de gran ayuda, porque era muy barato y los zapatos, sobre todo los de los niños, quedaban muy bien para ir a la escuela”, dice.
Los afiladores solían recorrer los barrios y colonias montados en triciclos a los que les montaban utilería para afilar, ahí mismo frente a las puertas de los hogares, los cuchillos de cocina.
Eso también se perdió. Hoy es extraño incluso encontrarse con una piedra para filar en los cajones de cualquier cocina. Los cuchillos desechables, baratos y filosos por unas semanas, saturan los cajones de muchos hogares, en donde rebanar es lo que menos se acostumbra.
El ropavejero del caballo es más que nada vestigio. No grita ni se anuncia y con ello se aproxima a una figura fantasmal, siempre con la misma carga, con el mismo gesto imperturbable. Porque jamás se le ve detenerse por chincheros.