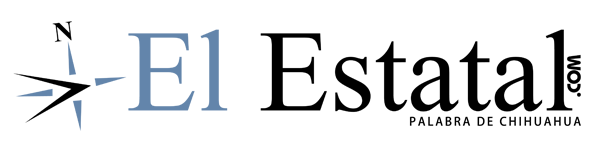Un aguacero de menos de 60 minutos puso en predicamento la vida de miles de personas en Ciudad Juárez. Es una historia que se repite. Las lluvias que en otro lugar serían inofensivas, en esta frontera matan a personas y dejan sin hogar a muchas más. Pero no sólo el agua de cada verano, sino también los incendios de cada invierno cobran su cuota fatal. Y todo por una administración pública lamentable, ceñida a intereses que también influyen en los altos índices de violencia que registra el municipio.
Un aguacero de menos de 60 minutos puso en predicamento la vida de miles de personas en Ciudad Juárez. Es una historia que se repite. Las lluvias que en otro lugar serían inofensivas, en esta frontera matan a personas y dejan sin hogar a muchas más. Pero no sólo el agua de cada verano, sino también los incendios de cada invierno cobran su cuota fatal. Y todo por una administración pública lamentable, ceñida a intereses que también influyen en los altos índices de violencia que registra el municipio.
En septiembre de 1990 una tormenta que se extendió de sur a norte por el estado destruyó miles de viviendas y produjo la muerte de cuando menos 70 personas. No fue el único fenómeno natural de efectos devastadores registrado en el último medio siglo, aunque sí el más emblemático. Su aparición dio pie a movilizaciones ciudadanas nunca vistas y también a una fundación que los empresarios de Chihuahua instituyeron para reaccionar a esa catástrofe. Pero sobre todo, hizo de las teorías preventivas un ejercicio público que ha costado cientos de millones de pesos, y que en los hechos no ha probado su eficacia. Ya sea por lluvias intempestivas, como suele haberlas en el desierto, o por incendios igualmente destructores que propicia la anarquía con que se permitió el desarrollo de buena parte de la ciudad, el fracaso abre su ciclo con cada suceso extraordinario.
Los daños en la capital del estado, 16 años atrás, opacaron desgracias en otros municipios, entre ellos el de Juárez, donde la pérdida de vidas y los destrozos no alcanzaron rangos parecidos. Sin embargo, poco faltó para que la naturaleza rebasara los límites. Hallarse al borde del cataclismo, no sólo reveló vicios políticos sino también el desatino administrativo de las autoridades. Y con cada desgracia, dicen algunos críticos, encuentra camino la demagogia que hasta hoy ha impedido soluciones verdaderas.
“Nunca ha existido un sustento legal ni económico que permita resolver el problema”, dice Daniel Chacón Anaya, el administrador general de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef), y encargado durante seis años de la Unidad Municipal de Protección Civil. “Lo que ha sucedido con la vulnerabilidad es que pasan las épocas de grandes riesgos, como la temporada de lluvias, y cuando se van, todo desaparece de la conciencia pública y eso hace que los gobiernos se vayan por la salida más fácil. Muchas veces no tiene sentido político invertir en obras que den solución a las cosas, y hacen otras que son más rentables”.
El jueves seis de julio, un aluvión que se prolongó por 45 minutos realmente alarmó a los encargados de la protección civil. El aguacero acumuló en esa brevedad casi tres pulgadas de agua, un parámetro que sobrepasa en dos terceras partes el máximo que hasta entonces se había considerado para proclamar una desgracia mayor, y los obligó a trabajar con premura. Mientras la lluvia caía, obreros y técnicos del municipio despejaban de lodos 60 de 80 diques y arroyos atascados de basura. La maniobra dejó fuera 650 mil metros cúbicos de fango y eso impidió derramamientos que hubieran costado la vida a cientos de personas.
La intensidad de esos trabajos obedeció a un vacío de políticas responsables, más que a otra cosa. Desde 1996 las autoridades sabían perfectamente que al menos 11 mil familias del poniente eran susceptibles de fenecer en medio de una tormenta similar, pero inexplicablemente el dato quedó borrado de la memoria administrativa. La actual presidencia municipal ordenó a principios de su gestión la realización de un “Atlas de riesgo”, sólo para concluir en números y condiciones parecidos a los de hace una década. Imponerse a las omisiones representa miles de millones de pesos y tal parece que ninguna esfera de gobierno asumirá el costo.
“Si en verdad existiera voluntad de hacer bien las cosas, se tendría que pensar en infraestructura”, dice Teresa Almada, una doctora en sociología que dirige el Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C., un organismo que trabaja para mejorar la calidad de vida en la zona. “Pero un drenaje pluvial va oculto, no se ve y por tanto no es políticamente rentable. Así que mejor reparten despensas y cobijas cuando hay damnificados”.
La noche del primero de julio de 2000, un aguacero parecido hizo descender aguas lodosas por decenas de cauces que son el afluente natural hacia el río Bravo. La irresponsabilidad de un conductor del transporte público causó la muerte de nueve pasajeros, cuando decidió atravesar uno de esos arroyos, que por años ha funcionado como vialidad. Otras seis personas murieron igualmente ahogadas o por electrocución, y miles más padecieron los estragos de las inundaciones y derrumbes de sus viviendas. Se trató de una lluvia intempestiva y breve, de apenas una hora. E igual que hoy, pese al dominio de los datos, jamás hubieron trabajos reales de prevención.
Daniel Chacón Anaya no era el director de la Unidad de Protección Civil, pero lo fue durante las dos administraciones previas. La causa por la que no operó un verdadero proyecto que despojara de drama a muchas familias, dice, fue una combinación jurídica y política.
“La Red Nacional de Protección Civil, que viene seguramente de un modelo español, nació en México muy débil administrativa y legalmente”, dice. Se trata de un modelo que degeneró conforme los gobiernos de los estados y las presidencias municipales lo asumieron, a partir de la segunda mitad de la década de 1980. Entonces su operatividad varió según los criterios y rangos de importancia que cada uno de esos gobiernos locales le concedió, pero invariablemente el respeto a la autonomía con que se concibió, jamás ha sido respetado.
La presente administración municipal ha querido transformar un poco esa fragilidad al instaurar dentro de la unidad comisiones, públicas y privadas, que por vez primera accionan tras el desastre del seis de julio. Pese a ello, los vicios del pasado emergen de nuevo.
Sandra Rodríguez vive en el 7235 de la calle Asbesto y tiene una vecina muy cerca de allí, en la Privada del Vidrio, en la colonia Morelos. Las dos tienen escrituras de sus casas, que con las lluvias de ese jueves quedaron destruidas. Ninguna recibió ayuda oficial siquiera para despejar del fango sus viviendas, pues las dos, también, se encuentran sobre el lecho de uno de los múltiples arroyos que las autoridades han decretado, desde 1996, como zona de alto riesgo.
“Por su puesto que debe haber responsabilidad, por su puesto que a quien halla actuado de manera irresponsable regularizando en zonas de alto riesgo, o haciendo algunos cambios, desviando cauces naturales, arroyos de los drenes, cambios que hayan afectado la infraestructura hidráulica, tendrán que recibir una sanción”, dice Oscar Nieto Burciaga, el actual director de Ecología y Protección Civil. “No puedo hablar de la sanción porque no soy quien, pero creo que esta experiencia nos debe llevar ya, a que la ciudadanía sepa que quien comete un delito, como desviar el cauce de un arroyo, asentándose sobre un arroyo o regularizando una situación que no debió hacerse, debe pagar”.
Hay pocos elementos para creer en afirmaciones de ese nivel, dice Almada. Y la historia la respalda: tras la muerte de las nueve personas ahogadas dentro de la unidad de transporte que se aventuró por un viaducto copado de agua, se afirmó que las reglas normarían la conducta de los transportistas, algo que nunca sucedió. La desgracia no vio tampoco castigo para nadie.
Tres años más tarde no serían las aguas las que generaron una respuesta similar del gobierno, sino un incendio de gran magnitud que el 12 de octubre de 2003 destruyó 24 viviendas y cobró la vida de una mujer con sus tres hijos, en la colonia Carlos Chavira. Las investigaciones concluyeron que el incendio surgió de un cortocircuito en una de muchas conexiones ilegales mediante las cuales robaban energía los colonos. Las mismas dependencias de hoy, que incluyen a instancias de los tres niveles de gobierno, armaron una campaña que proclamó un futuro más dignó para las familias afectadas, pero la ayuda prometida terminó en un escándalo por la manipulación política que se hizo del drama. Por ese fraude, ningún funcionario recibió castigo.
Más reciente, la madrugada del 10 de mayo, la explosión de una bodega clandestina donde se almacenaban juegos pirotécnicos cobró la vida de un hombre y destruyó total o parcialmente decenas de casas a la redonda. Igual que en 2003, los mismos funcionarios públicos efectuaron promesas que tampoco llegaron nunca, y el único en enfrentar un juicio fue el dueño del almacén. Ningún empleado de gobierno ha sido llamado a cuentas.
Dos semanas después de las lluvias recientes, pocas familias han sido reubicadas pero la inmensa mayoría se quedará sin nada. Los criterios mediante los cuales han decidido dotarles de vivienda o enseres por lo menos son difusos. Y las reacciones a esa manera de operar, han comenzado. Esta semanas los ciudadanos que están en desamparo rechazaron la entrega de despensa y cobijas, temerosos porque su patrimonio no lo recuperarán a partir de las promesas del día siguiente a las lluvias.
Lorenzo Seañez vivía con su abuela María de la Paz García, en el bordo del arroyo del Indio, que con las lluvias del seis de julio canalizó las aguas desviadas por los fraccionamientos que construyeron en la zona el gobierno del estado y una empresa privada. Él mismo es albañil y trabajaba al otro lado del arroyo, en las casas que construye el Institutito de la Vivienda, cuando vio desaparecer entre la corriente su casa, con la mujer adentro. No tiene título ni escritura alguna. Su abuela le compró a un particular llamado Jorge Torres y no hay manera de comprobar la maniobra.
Bajo los criterios oficiales, ellos no debieron habitar el borde del arroyo y por eso Seañez no verá repuesto absolutamente nada de lo perdido. Pero desde 1990, las autoridades sabían que ellos vivían allí. Incluso ese año, cuando se abatieron las aguas de septiembre, un primo de Seañez murió ahogado en la misma cuenca donde los vecinos rescataron el cuerpo de su abuela.
La infraestructura es un problema toral en la estela de desgracias, dice Teresa Almada. Y los intereses privados también.
“Desde el Plan de Desarrollo de 1984 se estableció que el poniente era una zona no urbanizable”, dice. “Eso generó efectos como el encarecimiento de la vivienda popular e hizo factible el crecimiento hacia el oriente y sur de la ciudad. Pero todo ello siempre ha estado regido para el beneficio de unos cuantos. Por ejemplo, la colonia Independencia I y la Revolución Mexicana fueron las únicas colonias del poniente a las que de pronto les introdujeron el drenaje, durante la administración de Jaime Bermúdez. Pero en los hechos, los créditos del Fonhapo se emplearon para beneficiar las tierras que ocuparía el parque industrial Azteca, del que Bermúdez era dueño. En el decreto de una ‘zona del alto riesgo’ aplicó una lógica oficial para no urbanizar”.
Bermúdez fue alcalde de la ciudad entre 1986 y 1989, y es considerado el empresario más importante en la construcción de parques y naves industriales.
Interesado o no, ese criterio ha tenido fundamentos. Desde 1980, cuando comenzó a poblarse febrilmente el poniente, la autoridad disponía de estudios que advertían de catástrofes. “Se hizo entonces una discriminación de viviendas para no escriturarlas”, dice el funcionario de la Cocef. “Pero, ¿qué tan efectivo resultó eso? No lo sé: al final se vivió un proceso común de fraccionamiento”.
La alternativa que ofrece el gobierno a unos cuantos afectados tampoco es alentadora. El fracaso de cualquier intento por reubicarlos no radica sólo en los criterios selectivos del gobierno, sino en lo abrupto que resultan. Con años de residencia en la zona, las redes sociales que se han tejido son tan sólidas como necesarias.
“Al principio, cuando el poniente comenzó a poblarse, los terrenos que ocuparon las familias eran muy muy grandes”, dice Teresa Almada. “Así que conforme los hijos nacieron y fueron creciendo hasta formar sus propias familias, esos lotes se fraccionaron y se creo con ello un sentido de vecindad en donde la madre o la tía o los abuelos ayudan a los hijos en el cuidado y crianza de sus hijos. Y también se crearon grupos que con el tiempo diluyeron casi cualquier amenaza”.
Esas estructuras no existen ni remotamente hacia las colonias donde quieren confinarlos, en el extremo suroriente de la ciudad. La zona que ocupa la Carlos Castillo Peraza, un corredor de pies de casa, es tan desoladora como cualquier asentamiento popular del suroriente. La inseguridad pública que supone atomizar familias enteras, no es punto de consideración en estos desplazamientos.
“En este momento de emergencia es difícil ponernos a pensar si vamos a colaborar nosotros a que se incremente la inseguridad en esas colonias. Es lo que tenemos disponible”, dice Oscar Nieto Burciaga, el director de Ecología y Protección Civil. “Ahorita posiblemente estemos provocando un problema social, pero no estamos poniendo en riesgo la vida como la tienen ahorita estas familias. Esos son asuntos que podrán irse corrigiendo”.