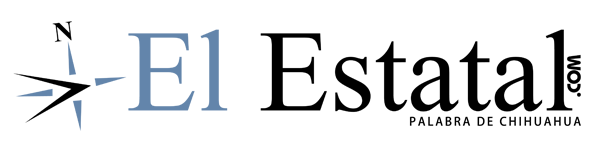A comienzos de la década de 1970, Steve McQueen era uno de los monstruos sagrados del cine norteamericano. Como tal visitó Ciudad Juárez, mientras filmaba parte de La huída, en El Paso, la ciudad al otro lado del río. Nadie imaginó entonces que su retorno a la frontera sería para morir. Esta es la historia del capítulo final, contada por algunos de sus actores principales, a 30 años de distancia.
La quietud era absoluta en la habitación trece de la clínica Santa Rosa cuando el doctor César Santos Vargas observaba preocupado el compás de la respiración del paciente que había operado diecisiete horas antes para extirparle una parte del tumor que lo invadía desde el abdomen hasta la garganta. Faltaban doce minutos para las cuatro de la madrugada del viernes siete de noviembre de 1980. A un lado suyo, con la angustia contenida por casi dos años, Barbara Jo Minty tenía sus ojos clavados en el cuerpo inconsciente de su esposo. El médico y la mujer estaban agotados. Sabían, desde antes de ir al quirófano, que las posibilidades de sobrevivir a una intervención como ésa, en la fase terminal de un cáncer agresivo como pocos, eran verdaderamente escasas. Ninguno de los dos tuvo tiempo para descansar lo suficiente, pero al momento en que se hallaban parados al lado de la cama, más que el cansancio los dominaba la certeza de que las palabras estaban de sobra.
Iluminado por la luz que reflejaban débilmente las sábanas, Steve McQueen daba la impresión de ser un muerto, dijo Santos. La piel sin color se le pegaba hasta revelar su esqueleto, y en el rostro ensombrecido por una barba de días la expresión era gélida. Sólo el movimiento desigual del diafragma indicaba que su corazón seguía latiendo. A pesar de ello, ni el médico ni la esposa del actor estaban preparados para un final como el que iban a presenciar. En el instante en que el reloj marcó las tres con cincuenta minutos, el paciente se irguió inesperadamente en la cama, emitió un lamento gutural mientras llevaba sus manos al pecho y después cayó de espaldas sin dar tiempo para que Santos reaccionara con maniobras de resucitación. McQueen sufrió un infarto masivo al corazón y los pulmones, que le quitó la vida en forma instantánea.
Nadie fuera del círculo más íntimo tenía conocimiento de dónde se encontraba. Las horas previas, partes del tumor extraído habían viajado bajo total discreción a laboratorios del Distrito Federal, Dallas y la misma Ciudad Juárez. El doctor Santos quería disponer de diagnósticos distintos que le permitieran avanzar aunque fuera poco, en los esfuerzos por alargarle la vida. La noticia a cada uno de los especialistas que analizarían los tejidos les fue transmitida muy temprano, apenas se dio fe del cadáver, antes de las seis de la mañana. Horas más tarde, el anuncio del fallecimiento se difundió al resto del mundo. Los periodistas que afanosamente buscaban al actor durante semanas, comenzaban a desplazarse hacia la frontera. McQueen se había internado bajo la identidad de Samuel Sheppard. Su último deseo fue pasar inadvertido para los medios de comunicación, pues su estado era lamentable.
Las razones fueron comprensibles para quienes lo vieron en esos últimos días. El Mesotelioma que le llevó a la muerte semejaba un embarazo de once meses, dijo el doctor Santos. Era una gran bola abdominal que impresionaba de más por el contraste en un cuerpo consumido. Del legendario héroe de los western quedaba menos que la sombra. Sin embargo, nadie contó con la relación estrecha que los periodistas locales guardaban con las autoridades judiciales. Los fotógrafos pudieron ingresar, gracias a su influencia, hasta la plancha en donde yacía el cadáver y le tomaron fotos sin consideraciones. La imagen de McQueen, con el torso desnudo y el rostro demacrado le dio vuelta al mundo sin que nadie pudiera evitarlo. Era la constancia irrefutable de su larga y dolorosa agonía, cuyo fin ocurrió en la más improbable de las ciudades.
II
Steve McQueen solía correr una milla en menos de 10 minutos. Diariamente tomaba clases de karate y lo hacía de manera vigorosa, sin contratiempos ni molestias. Era un hombre muy activo a los 49 años, cuando fue por primera vez al centro médico Monte Sinai, en Los Ángeles, preocupado por lo que creyó era una neumonía viral, en agosto de 1979. En el historial clínico del actor, el médico Richard Gold dijo que fumó un promedio de dos cajetillas de cigarro por día durante 20 años, un hábito que dejó 15 años antes de someterse a esos primeros estudios. Fue también un fumador de mariguana hasta poco tiempo antes de ir al Sinai. Gold tomó nota de todos los elementos que rodearon al actor durante años, pues la sintomatología y los primeros estudios arrojaban datos de un cáncer maligno en un pulmón. Por eso fue escrupuloso y describió las rutinas que McQueen solía tener en su rancho de California.
El pasado les preocupaba. Antes de ser actor vivió en un hangar hasta donde caían rutinariamente insecticidas arrojados por avionetas fumigadoras, y se halló el registro de un ingreso al hospital, después de que se intoxicó por inhalar humo durante un incendio al que penetró para rescatar a una persona. Pero nada de ello era contundente como para ofrecer un diagnóstico definitivo. En diciembre de 1979, la tos con flemas que lo llevó a someterse a esos estudios profundos mantenía su curso. En unas semanas había cambiado la expectoración de un tono blanco a uno amarillo verdoso. El 18 de diciembre, Maurice Hyman, uno de los médicos que lo atendió cuando rescató a la persona entre las llamas, encontró el origen del padecimiento. Fue él quien diagnosticó el mesotelioma.
El actor nunca convivió con su padre. De hecho, al principio de su historial clínico aparece como un desconocido. Es hasta después de diagnosticado el mesotelioma que en un manuscrito enviado al doctor Santos, los médicos del Sinai dicen que el padre de McQueen murió de pleuresía, una especie de membrana serosa que envolvió su corazón. No era el único antecedente. También su abuelo había muerto de un cáncer de estómago. Otro dato inquietaba a los doctores: La afición que tenía por correr autos de carrera lo obligaron a utilizar trajes y máscaras recubiertos de asbesto. A sus 50 años, cuando entró en la fase terminal de su enfermedad, McQueen reportaba a sus médicos dolores constantes de cabeza, dificultad para respirar, constipación y sudoraciones nocturnas. Para entonces las probabilidades de salvarlo eran prácticamente nulas. El cáncer, escribieron los doctores, era de amplia distribución y la concentración de suero en la región abdominal, abundante.
En enero de 1980, las noticias eran funestas. Los médicos le habían dado un mes de vida, pero él se resistía a morir. Entonces le hablaron de un tratamiento alternativo que desarrollaban algunos médicos mexicanos en pacientes con cáncer terminal. McQueen decidió someterse a un tratamiento basado en aplicaciones de Leatrile en la clínica Plaza Santa María, de Tijuana. Por cada día de tratamiento, se reveló después de su muerte, el actor pagó 46 mil pesos. Lo que le animó a intentar salvarse con un método desaprobado por la Sociedad Médica de los Estados Unidos, fue la cifra de dos mil pacientes tratados exitosamente en esa misma clínica, según versiones de los doctores mexicanos. El ocho de octubre, con ocho meses de vida extra, McQueen decidió refugiarse en su rancho de Ventura County, en Santa Paula California, 80 kilómetros al norte de Los Ángeles, mientras que en Tijuana los médicos de la clínica Plaza Santa María emitían informes optimistas. El tratamiento con Laetrile, dijeron a la prensa, daba resultados: El cáncer propagado por el abdomen, pecho y cuello había decrecido en un 25 por ciento.
William Kelley, ex dentista convertido en uno de los médicos de cabecera del actor, ofreció también noticias alentadoras. Durante meses fue el encargado de elaborar una dieta especial con la que, dijo, McQueen mostraba signos de recuperación. Se trataba de un método de alimentación aprobado por el Instituto Internacional de la Salud de Dallas, afirmó el médico. “Hemos desarrollado un paradigma que cambiará el curso de la medicina por los próximos 200 años”, se atrevió a decir, pero de inmediato fue refutado por la Sociedad Norteamericana del Cáncer. Lo cierto es que el paciente se moría y todos ellos debieron apoyarse en el único nefrólogo conocido, capaz de extirparle el cáncer y concederle así unos cuantos meses de vida adicionales. El doctor era César Santos Vargas, un veracruzano radicado en Ciudad Juárez. El problema es que ellos lo conocían, pero él no, y ese detalle, para un hombre desconfiado, pesaba bastante.
III
Después de la rueda de prensa en Tijuana, los médicos decidieron entrar en contacto con Santos. El encargado de llamarle fue un individuo que dijo ser amigo del paciente, a quien identificó como alguien “muy importante”. Al doctor le pedían una consulta a domicilio. Para ello, un jet privado le esperaría en el aeropuerto de El Paso, desde donde volaría a la ciudad de Los Ángeles. Santos rechazó la invitación. Pretextó que tenía una agenda bastante cargada y que le era imposible evadir sus responsabilidades. Durante un par de semanas, distintas personas reiteraron la propuesta, hasta que finalmente lo llamó otro médico mexicano, quien se presentó como el doctor Rodríguez, director de la clínica Plaza Santa María. Fue quien le reveló que el paciente era Steve McQueen. Rodríguez le dijo además que él lo había conocido meses atrás, cuando acudió a Tijuana para dictar una conferencia médica.
–En un principio no le creí, y menos cuando me dijo que me esperarían en el aeropuerto de Los Ángeles y que de ahí me llevarían en helicóptero al rancho del actor–dice Santos–Entonces hubo otra llamada en la que me suplicaban que fuera, por aspectos de humanidad.
El doctor Santos accedió bajo la condición de que su esposa lo acompañara y sirviera de intérprete. También les advirtió que no viajaría en el jet privado de McQueen, sino que lo haría en un vuelo comercial. La pareja tomó el avión pero se sorprendió un par de horas más tarde, cuando fue recibida por quince personas que los identificaron de inmediato, a pesar de que ellos jamás los habían visto. El mal tiempo, sin embargo, postergó el viaje por helicóptero hasta el día siguiente. Por la mañana, al entrar en la casa del actor, Santos fue invitado a una junta con otros cuatro médicos cirujanos, dos de ellos también extranjeros.
–Después de discutir el caso ampliamente, me pidieron que les dijera cuál sería el plan del tratamiento quirúrgico–recuerda el doctor–Yo les dije que era necesario operarlo muy rápido, en primer lugar del abdomen, para descomprimir el diafragma, y después de los uréteros y la vejiga, así como también el plexo hemorroidal.
El cáncer del actor era un mesotelioma maligno que había invadido todo el abdomen. Tenía además un tumor en el pulmón izquierdo que presionaba el corazón hacia el hemitorax derecho, pero cuando el doctor Santos observó las radiografías apreció que en el centro del pulmón se hallaba un área limpia. Pensó que probablemente el tratamiento que le habían aplicado en Tijuana contribuyó a eso, pero no especuló de más. El estado general del paciente era malo. Para entonces McQueen no era capaz de acostarse, y tampoco podía sentarse debido al proceso hemorroidal. Mantenía la cabeza inmóvil por las isquemias, y esa estrangulación del paso de la sangre a través del cuello le provocaba dolores insoportables de cabeza. La dificultad para respirar estaba realmente acentuada debido a otro tumor que le invadía por completo el pulmón derecho.
–Era una situación muy impresionante, y más aún observando la actitud del actor por vivir, por ser feliz con su esposa aunque fuera por poco tiempo–dice Santos.
Desde la primera entrevista, el doctor le dijo a McQueen que lo suyo sería sólo una cirugía paliativa para disminuirle las molestias y extirpar lo más que se pudiera la masa tumoral. Le dijo también que el anestesiólogo sería quien tomaría la decisión de proseguir o no con la cirugía, dependiendo de sus reacciones al momento de la intervención. El actor aceptó. Estaba consciente de que el riesgo quirúrgico era muy elevado y sólo pidió a Santos que fuera honesto y le hablara siempre con la verdad, ya que su deseo era vivir mucho o poco, pero siempre al lado de su tercera esposa. Santos le respondió que operaría lo más rápido que pudiera, como si se tratara de un torero con “un cornalón de miedo”.
El médico sabía lo que era eso. Meses antes salvó la vida al matador Manolo Martínez, quien fue cogido por un toro mientras hacía faena en Ciudad Juárez. A los 52 años que tenía en 1980, Santos presumía de una mortalidad por cirugía de Cero. McQueen confió absolutamente en él desde el momento de conocerlo. Sólo le pidió ser operado en el Monte Sinai, pues gran parte de los médicos del hospital eran amigos suyos. Santos rechazó la petición. Le dijo que si lo operaba sería únicamente con su equipo médico y en su clínica Santa Rosa. El actor aceptó bajo la condición de que sus médicos inspeccionaran antes el lugar. Una vez consumada la inspección, los médicos de McQueen le dijeron a Santos que a partir de ese día, el paciente pasaba a sus manos.
–En ese momento me percaté de la enorme responsabilidad que había adquirido–dice Santos–Se trataba de una persona conocida mundialmente.
Steve McQueen llegó el lunes tres de noviembre de 1980 a El Paso Texas, acompañado de su esposa Barbara Jo Minty y de sus hijos Terry Leslie y Shadwick Steven, producto de su primer matrimonio con Neyle Adams. Los cuatro fueron alojados en el hotel Granada Inn y minutos más tarde cruzaron la frontera con rumbo a la clínica Santa Rosa, ubicada en una vieja zona residencial de la ciudad, sitiada por bares y cantinas. McQueen fue internado a las seis de la tarde del día siguiente, para ingresar a quirófano a las ocho horas del jueves seis.
IV
Armando Betancourt era una promesa médica hace 25 años. “En realidad estaba cierto de que sería un gran doctor, porque tenía mucho sentido humano”, dice César Santos Vargas. Por eso lo eligió para que fuera su asistente durante la operación, en la que también intervino el cirujano Guillermo Bermúdez y el anestesiólogo Guillermo Juárez Galliotty. Betancourt dominaba el inglés. Fue él quien se encargó por tanto de traducir el historial clínico y de interpretar las conversaciones entre los médicos. Apenas concluida la intervención de tres horas y media, salió acompañado del doctor William Kelley rumbo al aeropuerto de El Paso, desde donde volaron hacia el Distrito Federal con la tercera parte del tumor extirpado. La pieza iba en una solución fisiológica y hielo para someterse al análisis del doctor Fidel Ruiz Moreno.
“Fue muy difícil la disección”, le escribió Santos a Ruiz. “Posiblemente no pueda asistir a la asamblea pues el post-operatorio lo espero muy tormentoso y posiblemente tendré que quedarme”.
Betancourt recuerda que llegaron de noche a la capital mexicana. Al día siguiente, muy temprano, cuando fueron notificados del deceso, en realidad se sintió triste. Había desarrollado un afecto especial con el actor, a pesar de que fueron demasiado pocos los diálogos que sostuvieron. Lo que le llamó poderosamente la atención fue la enorme serenidad de McQueen, pero sobre todo la forma en que le prodigaba confianza y afecto con la mirada. “Era algo inexplicable, pero que lo sentí profundamente”, dice mientras sorbe café en la mesa de una cocina económica situada frente a su pequeño apartamento en Ciudad Juárez. Lo que vivió esos días marcaron su futuro. Cinco años después, Betancourt no pudo descifrar su profesión como médico, y cayó en cuenta de que ejercer le producía una angustia insoportable. “Trabajar al lado del doctor Santos fue mi bendición, pero también mi perdición: Supe que jamás tendría su capacidad para tratar a pacientes con esa calidad humana y la enorme confianza que se tiene”. Desde entonces se convirtió en diseñador de páginas en los diarios locales.
Steve McQueen despertó de la anestesia al tiempo que Betancourt y Kelley iban en el aire. A las tres con treinta de la tarde del jueves seis, Santos lo encontró animado. Habló con él y el actor le hizo una seña con el pulgar para indicarle que se sentía bien. Por primera vez en meses fue capaz de girar la cabeza hacia los lados sin sentir dolor. Pero el doctor no se confiaba de lo que estaba viendo. A pesar de tenerlo controlado para evitar una trombosis, era difícil saber qué tanta cantidad de coágulos se habían desprendido tras la cirugía del plexo hemorroidal. En el momento en que él y Barbara Jo Minty le veían respirar con dificultad la madrugada del viernes siete, sabía que el enorme desgaste en el cuerpo del actor comenzaba su estrago mayor. Lo que jamás imaginó es que frente a ellos McQueen se enderezara violentamente en la cama, para expirar en unos cuantos segundos. Su muerte le sorprendió más que nada por esa imagen aterradora.
V
La camioneta Ford del 76 se perdía entre la fila de automóviles que aguardaban su cruce hacia El Paso, por el puente internacional Córdoba de las Américas. A bordo se veían tres personas, pero nadie se percató jamás que en la parte trasera había un ataúd gris, de maderas corrientes, y menos que dentro viajaba el astro de Hollywood. El cuerpo de McQueen tardó media hora en cruzar la frontera, a medio día del sábado ocho de noviembre. Apenas el miércoles por la noche había celebrado, por decirlo así, el triunfo de su amigo Ronald Reagan, en su reelección como presidente de los Estados Unidos. Rodeado de los médicos y enfermeras de la clínica Santa Rosa, McQueen invitó a un aplauso colectivo, cuando escuchó la noticia.
Ciudad Juárez había despertado a su vez con la noticia de su muerte. Pero los ecos se apagaron de inmediato. Fue nota de un solo día. Pero una semana después, el jueves trece, le rindió tributo a su estilo. En la sala de cine Juárez 70, la más moderna de esa década, se anunció el estreno de Tom Horn como la gran premier del año:
“El malogrado Steve McQueen es Tom Horn. Después de Nevada Smith y en especial con esta actuación, McQueen deberá mencionarse al lado de John Wayne, Gary Cooper y todos los grandes actores del género. McQueen es Tom Horn, ¡Es su última actuación!”.