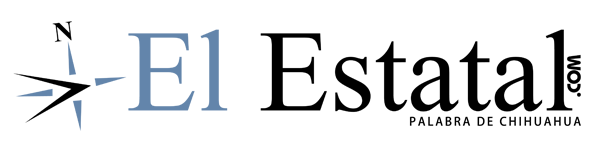Al pie de la sierra de Múzquiz, en la región central norte de Coahuila, viven desde hace siglo y medio un par de tribus que huyeron de la esclavitud, desde la región de los Grandes Lagos. Los negros mascogo y los indios kikapú tejen una historia poco conocida y estudiada, que poco a poco desaparece.
Al pie de la sierra de Múzquiz, en la región central norte de Coahuila, viven desde hace siglo y medio un par de tribus que huyeron de la esclavitud, desde la región de los Grandes Lagos. Los negros mascogo y los indios kikapú tejen una historia poco conocida y estudiada, que poco a poco desaparece.
Gertrudis musita el dolor. De su boca de labios gruesos y apretados escapan las historias como pájaros muertos. El susurro es una forma de guardar algunos misterios, de no revelar su vida cuando habla. Su voz es fuerte, imperativa, pero se vuelve un lamento cuando afloran las heridas.
Gertrudis es un blues, una tragedia sin freno. Jamás supo lo que era levar vida en las entrañas, y a cambio supo lo que es cargar un fardo. A su esposo lo mataron a balazos en una riña, seis años después de casarse y de malograr intentos en la búsqueda de un hijo.
De sus 10 hermanos ha visto morir a nueve, y aún no supera la pérdida de sus padres, que huyeron para no ser esclavos de los europeos que colonizaban el Este norteamericano. Por eso no le gustan los cantos que se sabe de memoria, igual que su álbum se fotografías familiares que siempre evita.
“Para allá no voy, porque eso duele mucho”, dice.
Gertrudis es un laberinto de 80 años. Dice que es Vázquez Valdés, aunque sus padres eran Pain y Gore. Otros dicen que es Falco Vázquez. Nadie sabe, y ella se niega a despejar dudas.
“Soy negra mascogo y mexicana, porque aquí nací, aquí me crié, aquí me casé , enviudé y aquí quedé huérfana”.
A Gertrudis le gustan las joyas y los colores vivos en la ropa. Pero este viernes está triste y sólo lleva un viejo vestido a rayas blancas y rojas y un delantal a cuadros tan austero y desgastado como el mobiliario de su casa sin ventanas.
Nada, sin embargo, le ha endurecido el corazón. La descubre su risa de niña que escapa de su boca sellada, y los ojos que rehuyen nerviosos. La descubren porque quiere verse como vieja renegada, de ceño fruncido y un rictus que parece colocarla al borde del insulto. Pero no puede y le gana la risa. Ríe por cualquier cosa, por decir que no le gustó la escuela, por ejemplo.
Fue la consentida de la familia, la quinta en el orden cronológico de los partos bajo techos de madera y paredes de adobe sin más luz que la de las velas. Por eso no asistió a clases, porque sus padres le perdonaron todo, hasta lo desobligado.
Aprendió a leer y escribir debajo de los árboles que hay en el patio de su casa, vecina hoy a la finca que mandaron construir sus antepasados.
Gertrudis y su hermana menor, Lucía, son el último vestigio de una colonia de negros mascogo que encontraron refugio en la región norte de Coahuila hace más de 150 años. Son las únicas negras que quedan en una aldea conocida como El nacimiento, al pie de la sierra El Puerto, en el municipio de Muzquiz.
La colonia de los negros está por desaparecer. El mestizaje no sólo ha terminado con la herencia de la piel, sino que empujó al olvido una historia que hoy tiene soporte en la memoria fragmentada de Mamá Grande, como le llaman los aldeanos a Gertrudis.
Otro dolor en su vida azul_
“Espero que tus hijos vengan a platicar conmigo, me daría gusto. Pero a lo mejor me muero antes… será muy triste, porque ya no quedarán más negros”.
Huyendo a la libertad
Eran unos cuantos, cuando a tierras mexicanas. Pero los negros mascogo que se aferraron a los indios seminol y kikapú para evitar juntos el tráfico de esclavos, fueron suficientes para hacerse de un trozo de tierra y soportar los embates de apaches, comanches y fugitivos que pretendían refugiarse en su aldea.
Los tres tenían en común un pasado del que querían escapar. Las primeras colonias inglesas tomaron a los indios como esclavos al desarrolarse los cultivos en las Carolinas, y después lo hicieron con los africanos, a quienes emplearon en labores inmundas.
La historia que comparten las dos tribus y la colonia de negros es tan estrecha, que mascogo es en realidad un derivado del maskogee, un mote con el que se distinguía lingüísticamente a los negros seminol de otras tribus del noreste de Estados Unidos.
Su llegada al norte de Coahuila fue obligada por una serie de persecuciones. Los kikapú y los seminol fueron forzados a dejar sus tierras, en la región de los Grandes Lagos, a principios del siglo XVII. Años más tarde, los negros que resistieron la esclavitud, huyeron hacia el sur.
Esa primera travesía los dejó repartidos por Texas, Oklahoma y Kansas. Ahí, el emperador Carlos III les cedió territorios fértiles, a condición de que ayudaran en el combate de tribus belicosas y de los alemanes e irlandeses que avanzaban en su conquiste de nuevos horizontes.
El gusto les duró poco. La pérdida de esa parte de México dejó a los indios y negros indefensos en una nación que siempre los persiguió para explotarlos, y debieron emprender la huída con rumbo a la nueva frontera. No tuvieron problemas para hacerse de terrenos, pero la condición fue la misma: defender la zona.
En el verano de 1850, los jefes de los tres grupos decidieron formalizar su situación ante el gobierno mexicano. Gato del Monte, jefe de los seminol; Papikua, de los kikapú, y Moreno Juan Caballo, de los mascogo, acordaron un encuentro con las autoridades en la base militar San fernando de Rosas, hoy Zaragoza, muy cerca de la frontera de Eagle Pass.
Fueron aceptados como ciudadanos de México y se les dotó de tierras en una zona poco amistosa, conocida como El Moral, en lo que fue la vieja Monclova. Un año más tarde, el gobierno los reubicó al pie de unas cordilleras de mediana vegetación y gran humedad, que les garantizaban la caza y la agricultura.
Le llamaron El Nacimiento, porque ahí nace el manantial que por aqños les fue indispensable para vivir. La estabilidad, sin embargo, les estaba negada.
En 1859 murió Gato del Monte, el jefe de los seminol. Sin su guía, la tribu emprendió el regreso a las tierras del norte, en donde había quedado una gran parte de sus miembros. Fieles con ellos más que con los kikapú, casi todos los negros mascogo se les unieron en el retorno.
Los pocos que quedaron fueron reubicados de nuevo. Los designios de las autoridades los llevaron al sur de Coahuila, al municipio de Parras. No duraron mucho fuera del cículo protectos de los kikapú, y en 1870 decidieron volver para quedarse en El Nacimiento.
Años antes, los kikapú vivieron la gracia de las autoridades norteamericanas. Así, en 1832, el ejército les permitió cruzar libremente la frontera, algo que México autorizó en 1850. Eso los ha salvado de la miseria.
Un jefe franco y abierto
En el patio que separa su casa mexicana de su aldea india, que es sagrada, Chakooka Anico ha decidido reposar su maquinaria agrícola. Las ruedas y los engranes lucen oxidados después de 10 años.
“Mira, así están, porque la tierra ya no sirve”, dice en un español entrecortado, aprendido de manera informal, en una herencia de padres a hijos que lleva casi dos siglos.
El jefe kikapú no se preocupa demasiado. Si bien lleva dos décadas sin viajar a Estados Unidos, no necesita mucho para sobrevivir. Simplemente espera, con la paciencia metida en las venas, el momento en que su liderazgo termine al morir y lo herede al mejor de sus seis hijos varones.
Chakooka Anico pasea su nombre con orgullo y cree firmemente que no defrauda la elección de su padre. “Todos contra mí y ganaré”, algo así es la traducción del nombre con que fue bautizado hace 67 años.
El jefe indio es un hombre entero, de facciones sólidas y gesto amable. Alto y delgado, viste ropas vaqueras y lleva puesta una tejana sobre la cabellera larga y ceniza que siempre va suelta.
Quienes lo conocen dicen que es el más abierto y condescendiente de los jefes que han tenido los kikapú en México. Él abrió las puertas de la aldea y ha procurado un mayor roce con las autoridades del municipio. Y también ha sido el más político y extrovertido de cuantos hayan existido.
En su condición de ciudadano doble, Chakooka votó por Fox y reiteró su apoyo incondicional a Bus. No se equivocó en esa apuesta que muchos consideraron una locura.
Pero Chakooka está lejos de relajar las costumbres de la tribu. Habla de su padre sin revelar su nombre, porque así lo indican las costumbres, y tampoco ofrece detalles sobre las ceremonias religiosas que realizan. Eso no está permitido, dice, y tampoco se permite el paso a mujeres en su período menstrual.
Los kikapú creen que la mujer puede morir si es vista por uno de ellos durante esa etapa. A sus mujeres les prohíben por tanto dormir en la misma cama y permanecer en la casa. Para que no mueran invadidas por el mal, deben ocultarse en las casas sagradas, construidas con varas de cedro y tule.
“Es por bien de ellas”, explica. “Nosotros no queremos hacerles daño”.
El censo más reciente dice que en El Nacimiento viven unos 900 kikapú, menos de los que eran hace 150 años, cuando se contabilizaron mil 300. Sin embargo, en las más de siete mil hectáreas que poseen parece no haber vida. En el frente de las casas no hay niños que jueguen ni muges que laven. Sólo trocas en reposo, como la maquinaria del jefe.
Cocinando para Clinton
Los negros mascogo no tuvieron la disciplina rigurosa de los kikapú, ni oportunidad de aplicarla. Por eso debieron mexclarse con mexicanos, aunque en ello les fuera la herencia.
“Los cuarterones son muy guapos, ¡vaya que lo son!”
La voz de Gertrudis estalla en el vacío de su vivienda de pisos de tierra y estufa de leña. El entusiasmo le gana y la despoja de la máscara de tristeza. Esta vez el recuerdo no duele: su esposo asesinado era una cruza de mexicano con negra, mucho más atractivo que cualquier mascogo auténtico, dice.
Sobre la lumbre tiene un par de ollas de peltre. En una calienta atole y en otra una sopa enviada por su sobrina. No hace falta que nadie le lleve de comer. Ella es, a parte de todo, la mejor cocinera de la aldea y lleva consigo la mejor de las anécdotas culinarias.
En 1993 cocinó en la Casa Blanca para Bill Clinton. En una caja vieja guarda un diploma que da constancia de aquella tarde en que preparó el mejor de sus platillos: orejones fritos con pan de maíz.
Sólo una vez al año lava calabazas y las pone a cocer, seca los orejones, los revuelca en harina y los pasa por huevo para luego depositarlos en una sartén inundada de aceite hirviendo.
Gertrudis pierde de pronto el entusiasmo. Cierra los labios y aprisiona con ellos las encías sin dientes. Su ancha nariz se abre para delatar la tristeza que vuelve a empañar sus ojo s marrones. Sabe que pronto nadie más habrá de preservar sus raíces y mucho menos cocinarle a un presidente.
(*N d A: Gertrudis Falco murió meses después de esta entrevista, en el invierno de 2004)