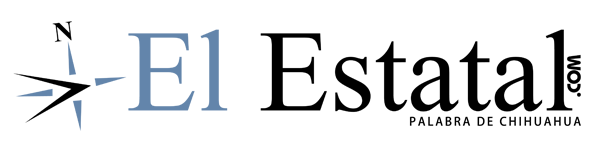En las ciudades de la frontera norte no se percibe una identidad arquitectónica definida. Si en el porfiriato predominó el estilo neoclásico francés en los edificios públicos, hoy en cada ciudad conviven zonas residenciales de gran lujo y sin orden estético, con vastos conglomerados de cabañas miserables, construidas sin idea y gran parte de ellas con material de desecho.
En las ciudades de la frontera norte no se percibe una identidad arquitectónica definida. Si en el porfiriato predominó el estilo neoclásico francés en los edificios públicos, hoy en cada ciudad conviven zonas residenciales de gran lujo y sin orden estético, con vastos conglomerados de cabañas miserables, construidas sin idea y gran parte de ellas con material de desecho.
En 1887, el municipio de Nogales recibió de manos del gobierno de Porfirio Díaz un edificio cuyo costo superior a los 80 mil pesos, se consideraba desproporcionado para una aduana fronteriza tan pequeña. El edificio, en un estilo neoclásico francés, de moda durante el porfiriato, justificaba su existencia más allá de las influencias estéticas del dictador: por ahí, dicen los cronistas de la época, el contrabando anual alcanzaba los 250 mil pesos.
Bajo la misma consideración, Díaz inauguró otras aduanas de similar estilo en la frontera con los Estados Unidos. Pero si bien el cruce de mercancías no fue medrado por el esplendor de los edificios, su línea influyó temporalmente el gusto de gobernantes y empresarios locales.
En Ciudad Juárez, por ejemplo, al menos una docena de construcciones guardan reminiscencias de ese pasado. Sin embargo, no existe otra etapa en la historia de la frontera norte en el que el diseño de edificios y residencias haya alcanzado el mismo grado de belleza.
La identidad que tuvieron algunas de aquellas incipientes ciudades ha sido borrada por una suma de fenómenos sociales desarrollados desde entonces, y lo que se ve hoy es una variedad escandalosa de estilos y formas de construcción.
Más que un eclecticismo, la frontera es la suma de los gustos y las necesidades de sus habitantes, y reflejo también de un creciente marco criminal y un desorden urbano que difícilmente puede controlarse.
Los principales centros de población fronterizos alcanzaron su condición de ciudad durante las primeras dos décadas del siglo veinte, y algunas, como Agua Prieta, adquirieron el estatus hasta 1942.
Si bien el crecimiento de la población se mantuvo con niveles bajos hasta la Segunda Guerra Mundial, dos proyectos negociados por los gobiernos de ambos países cambiaron definitivamente el desarrollo de la parte mexicana.
El programa Braceros, mediante el cual se permitió el ingreso de campesinos para que trabajaran los campos agrícolas de Estados Unidos, y el programa de Maquiladoras, con el cual se garantizaban procesos primarios de producción con mano de obra barata, convirtieron a la frontera en un imán.
La rapidez y las condiciones en que crecieron esas ciudades marcaría para siempre la escasa sintonía arquitectónica, al detonar un desnivelado crecimiento urbano.
Ahora, los 14 principales asentamientos fronterizos, son en realidad dos ciudades en una: de un lado hay fraccionamientos y zonas residenciales de gran lujo, y del otro vastos conglomerados de cabañas miserables, construidas sin idea y gran parte de ellas con material de desecho.
Pero aún en las zonas debidamente planeadas, la disparidad de estilos es una constante. Ésa es una condición de la que ninguna ciudad escapa.
En los últimos 30 años, Tijuana es probablemente la ciudad de la frontera que más recursos ha recibido en obra pública, y con ello pudo transformar parte de su fisonomía. Sin embargo, los destellos de modernidad que hoy tiene, no lograron darle una identidad en materia arquitectónica.
Eso ocurre, por el desbordante crecimiento de la población, que caracteriza no sólo a Tijuana, sino a toda la frontera, y a la condición de ciudades nuevas que tienen todas ellas.
Con todo, Tijuana escapa de la monotonía del resto de la frontera debido a su topografía. Mientras el resto de las ciudades importantes se encuentran sobre superficies planas y desérticas, Tijuana es un entramado de montañas, interrumpidas al oeste por el mar.
Pero se trata de un engaño visual. La forma en que los habitantes han construido sus viviendas, guarda los mismos criterios de funcionalidad y esteticismo que pueden verse en el resto de la frontera mexicana.
En la zona de Playas, dentro de la misma Tijuana, predominan las casas estilo californiano, con techos de dos caídas. Playas es un vecindario en la costa del pacífico, en donde la mitad de los residentes son norteamericanos, y el resto se divide entre migrantes de otros estados y unas cuantas familias nacidas en la misma ciudad.
El resto de la zona urbana pierde uniformidad y permite que cohabiten fraccionamientos con casas de interés social, barrios en los que las familias decidieron ampliar sin glamour sus viviendas y largas extensiones de colonias sin servicios básicos.
Porfirio Díaz quiso extender la moda del neoclásico francés en una zona donde la necesidad es superior a la estética.
Varias de las ciudades de la frontera alcanzaron su condición de ciudad demasiado tarde, porque antes del ferrocarril eran simples zonas de paso. Las vías constituían, a finales del siglo diecinueve, la manera más inmediata de comunicarse con el resto del país.
El ferrocarril trajo consigo numerosas familias de chinos, que de inmediato encontraron sitio en esas pequeñas comunidades, y detrás llegaron migrantes mexicanos, la mayoría provenientes de las zonas rurales de los mismos estados del norte.
Esa es la causa por la que las ciudades tuvieron un primer crecimiento de manera muy convencional, en manzanas rectangulares, con casas igualmente cuadradas y de una sola planta, que jamás armonizaron con la moda francesa.
Así como resolvieron su crecimiento en aquellos años, los fronterizos han desarrollado sus complejos habitacionales con base a lo que es urgente y no a lo que dictan las modas.
La migración, que en la segunda mitad del siglo veinte desplazó en número a las colonias previamente establecidas, dio también un carácter plural a las formas del diseño de las viviendas.
Muchos migrantes llegaron a la frontera con intenciones de cruzar hacia los Estados Unidos, y nunca pensaron seriamente, al menos durante los primeros años, en quedarse de manera definitiva en esos lugares.
Eso los llevó a construir viviendas muy elementales, cuya durabilidad y diseño no fueron concebidos para el futuro.
Por eso la característica principal de las viviendas de corte popular construidas en los años cuarenta y cincuenta tienen una austeridad tal, que al paso de los años se volvieron imprácticas.
Esas construcciones de dos o tres piezas de mediana amplitud, con ventanas pequeñas, techos planos de madera, levantadas con tabique de arena y arcilla, han quedado sepultadas al paso de los años, porque hoy son la base de las ampliaciones realizadas después, cuando la permanencia temporal se volvió definitiva y se tuvo que atender otra necesidad.
Hasta los años sesenta, gran parte de la frontera mexicana no vio alteraciones importantes en la arquitectura. Esa década, sin embargo, sería fundamental en la consolidación, acaso involuntaria, de su identidad urbana.
Influidos por el estilo de las casas californianas, las clases acomodadas decidieron construir sus residencias bajo los mismos patrones, alentados también porque los techos de doble caída eran ideales para las nevadas y lluvias de aquellos años, dice Eleno Villalba, un arquitecto que ha sido responsable del desarrollo urbano de Ciudad Juárez.
Pero el nuevo gusto de los ricos fronterizos no fue lo único que transformó esas ciudades.
La industria maquiladora trajo consigo un atractivo irresistible sobre todo para mujeres jóvenes de las zonas rurales del noroeste y el bajío, y con ello desbordó la capacidad de respuesta de los gobiernos locales, que no tuvieron recursos suficientes para atender las demandas de las colonias de migrantes.
Al mismo tiempo, los bancos decidieron nuevas políticas hipotecarias, en donde ya no tuvieron cabida los techos de madera ni las paredes de arena y arcilla. Así nacieron las construcciones de bloque de cemento, el material más inviable para el desierto, y también los cinturones de miseria.
En la década siguiente, muchos fronterizos debieron ajustarse a las nuevas necesidades. Las casas volvieron a sufrir modificaciones para hacerlas valer ante el banco, y el gobierno respondió al déficit de vivienda con proyectos de construcción para la clase trabajadora.
Las unidades habitacionales financiadas a través del Infonavit, Fovissste y los propios gobiernos estatales, han sido desde entonces uno de los rostros más definidos en las ciudades fronterizas.
A diferencia de los complejos de condominios del centro del país, las unidades de aquellas zonas son extendidas, en concordancia con el resto de la fisonomía urbana.
Los pocos intentos que existieron para vender condominios fracasaron por una razón fundamental: la mayoría de los residentes de la frontera provenían de las zonas rurales, y no estaban dispuestos, porque no entendían otra forma de vivir, a compartir el espacio.
La importancia de esos complejos es más fácil de entender con una cifra: tan sólo en Ciudad Juárez se construyen siete mil viviendas de interés social cada año, pero aún así la respuesta es poca, pues en el mismo tiempo arriban 50 mil nuevos migrantes.
La esperanza de una vivienda es lo que alienta la migración de miles de personas cada año, pues creen que un historial como empleado de maquiladora tarde o temprano les hará acreedores a uno de los créditos que concede el gobierno.
Mientras tanto, son los creadores de otro de los rostros de la frontera.
Las zonas de miseria en las más grandes ciudades son también peculiares. La apuesta por conseguir un crédito hipotecario y la condición irregular de la tierra, ha llevado a cientos de miles de ellos ha edificar casas con material de desecho que obtienen en los mismos basureros de la maquila.
Es en esos enclaves en donde la utilidad de los desperdicios adquieren sentido práctico. Las llantas usadas, los calentadores de agua, los tambos de lámina, las rejas de madera, las pacas de cartón, los cofres de carros, la ropa. Todo sirve para construir y sobrevivir.
El desperdicio forma parte importante de la fisonomía, aún fuera de los cinturones de miseria.
En ese contexto de pobreza y riqueza, la delincuencia alcanzó niveles insospechados hace apenas un cuarto de siglo.
En las últimas dos décadas, una mezcla de la decadencia social y la operación de los grandes grupos criminales, encabezados por el narcotráfico, dieron el que hasta hoy es el estilo más reciente a la disparidad arquitectónica de la frontera.
No hay ciudad en la franja sin residencias de colección. Los narcotraficantes llegados de Sinaloa fijaron una tendencia que perdura hasta hoy.
Desde la primera mitad de la década de los ochenta, las casas de estilo mediterráneo sacro fueron emergiendo conforme se afianzaba el poder de los criminales. Se trataba de residencias que servían a la vez para mostrar una nueva condición de rico.
Posteriormente, los narcotraficantes variaron sus gustos e incorporaron pequeños palacetes inspirados en la antigua Grecia, y mansiones que pretendían ser réplica de los cascos de hacienda mexicanos.
Ahora ese tipo de construcción se ve en cualquiera de esas ciudades, y no necesariamente en las zonas de mayor lujo. Los traficantes pequeños e incluso los mismos residentes fronterizos que trabajan del otro lado, adoptaron el estilo para presumir también una posición económica superior a la de sus vecinos.
Las colonias de la clase media no sólo han sido permeadas por el estilo de los narcotraficantes.
La inseguridad ha provocado que los fronterizos antepongan de nuevo la necesidad a la estética. Las rejas y puertas de metal, los barandales altos, las bardas, los alambres de púas y los perros de ataque han suplantado a los viejos jardines y patios frontales.
La frontera sigue extendiendo sus zonas urbanas. Algunos demógrafos estiman que Tijuana y Juárez tendrán siete millones de habitantes para el 2020. Ninguna, sin embargo, alcanzará para entonces un patrón arquitectónico definido. O quizás eso mismo defina un estilo.
Un reportaje de: Almargen.com.mx