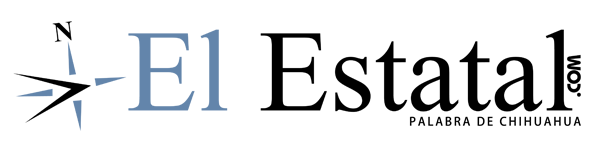En 1973 Ciudad Satélite era un hervidero de músicos que buscaban imitar a sus héroes, como Keith Moon y Jimmy Hendrix.
En 1973 Ciudad Satélite era un hervidero de músicos que buscaban imitar a sus héroes, como Keith Moon y Jimmy Hendrix.
La colonia debía su nombre a un proyecto habitacional para burócratas construido por el gobierno de Adolfo López Mateos. El diseño tenía el propósito de crear una comuna, y para lograrlo se ordenó construir 200 viviendas alrededor de un gran parque con bancas y juegos infantiles.
Nadie imaginó que dentro de muy poco lo verían muerto. El Galletas llevaba meses inyectándose heroína, y esa noche tenía hambre y sed, y algo parecido a una sonrisa delataba su extravío.
“Ahí nos wachamos”, masculló mientras daba la espalda.
Con menos de 30 años, El Galletas era un despojo de hombre. Quienes lo habían conocido desde su infancia se lamentaban al verlo. Tenía el aspecto de un cadáver, con las cuencas amoratadas, los labios reventados y la piel ennegrecida.
Es probable que debido a ello muy pocos se sorprendieron al imaginarlo colgado de la rama de un árbol, tal y como decían que fue hallado una mañana, en el frente de su casa.
El Galletas era el menor de tres hermanos varones, a los que jamás pudo envolver la madre en el manto de su fe cristiana. Igual que casi todos en la colonia, fumó su primer churro de mota a los 13 años, y se embriagó con una mezcla de Presidente y Wink mucho antes, mientras veía por la tele una lucha del Baby Sharon.
Todos los años, hasta muy poco antes de su adicción por la chiva, presagiaban cualquier cosa, menos que buscaría la muerte. Pero sus días finales fueron quizás un reflejo de lo cotidiano que se volvía la incertidumbre y la degradación de los sueños.
Que la idiotez colectiva pareciera normal a los ojos del vecindario –porque la suerte de El Galletas era una gracia compartida–, daría explicación no sólo al suicidio, sino al final trágico que tuvieron varios de sus amigos y sus dos hermanos mayores.
BATACAS EN LA LUNA
El Teto era un músico nato. La primera vez que se puso detrás de una batería pudo seguir el ritmo de una canción de Los Beatles, y esa habilidad lo incluyó en los planes nacientes de una banda de rock compuesta por otros vecinos del barrio.
Lo que hizo fue una proeza, cuentan. Y su talento debió ser tan grande, que aún con las secuelas dramáticas que dejaron en él miles de ataques epilépticos, le bastaban una tarola, un tambor y los izquierdos para tocar cualquier cosa.
En 1973 Ciudad Satélite era un hervidero de músicos que buscaban imitar a sus héroes, como Keith Moon y Jimmy Hendrix.
La colonia debía su nombre a un proyecto habitacional para burócratas construido por el gobierno de Adolfo López Mateos. El diseño tenía el propósito de crear una comuna, y para lograrlo se ordenó construir 200 viviendas alrededor de un gran parque con bancas y juegos infantiles.
El año en que El Teto y sus amigos formaron el conjunto, la Satélite parecía un extracto de Woodstock y no una colonia para empleados de gobierno. Sentados sobre el césped, la raza solía fumar mota y tomar caguamas mientras tocaban guitarras y cantaban en coro. Nadie se metía con ellos y ellos no se metían con nadie.
El Teto fue el baterista indiscutible de la banda durante años, hasta que una violenta convulsión a mitad de un ensayo reveló sin falsedades que sufría de ataques epilépticos.
Al tercero de los hermanos alguna vez decidieron llamarlo Pito, y así se le conoció toda la vida. Dos años menor que El Teto y siete mayor que El Galletas, El Pito se creía Roger Daltrey. Siempre lució una cabellera rubia y rizada, y prefería los pantalones de mezclilla acampanados, incluso cuando la moda fue llevarlos ceñidos a los tobillos.
El Pito decidió, como muchos otros de su edad, que Satélite perdía su encanto, y comenzó a viajar a Forth Worth durante el invierno. Cada vez que volvía, lo mismo que todos los demás, llegaba con la novedad de una droga nueva.
La moda en los 80 era ésa: irse ocho o nueve meses y volver para gastarse lo ahorrado en coca y chiva. Satélite iba transformándose y nadie reparó en ello hasta que poco a poco, El Pito y muchos otros de sus amigos se fueron quedando inhabilitados por la droga.
Ejemplos sobraban.
Uno de los amigos de Pito era El Quick. El apodo le vino por su color y su afro. Era un tipo robusto, alto, parecido a un negro más que a un mexicano. Le encabronaba que le dijeran así, y solía tirar chingazos cuando alguien que no fuera su amigo se lo dijera.
Con El Pito y su generación, compartía la misma fascinación por las drogas duras y el continuo peregrinar hacia cualquier ciudad gringa. Tardó años en morir, casi 14 desde que comenzó a meterse heroína.
Tiempo después, en el arrepentimiento posterior a un festín que esa vez incluyó cerveza y coca, le confesó a uno de tantos conocidos que había participado en la violación de una trabajadora de la maquila.
Dijo que él y otros cuatro sujetos regresaban a la casa a bordo de una camioneta cuando la vieron cruzar una calle oscura. No sabe si la mataron. La duda le quemaba. Jamás pudo sobrellevar la incertidumbre, dijo su confidente.
Satélite fue moldeándose a esa legión de adictos. Los hermanos menores no salieron en busca de dólares ni drogas nuevas, pero invariablemente copiaron sus gustos. La colonia se diluyó con el tiempo.
En la década siguiente, los 90’s, el sentido comunitario se había perdido por completo. Una nueva generación tomó posesión de un parque también marchito, y la regla de no perturbar al vecindario quedó rota.
De los burócratas que la habitaron quedan menos de una docena. La mayoría prefirió vender o alquilar sus casas cuando vieron la suerte de los hijos.
En muchos sentidos, algunos amigos de El Galletas encontraron en su muerte un destino de músico o poeta, al presenciar años más tarde la forma en que morían los nuevos adolescentes, con balazos en la cabeza o con el pecho destrozado a cañonazos. Porque hasta en eso hubo degradación.
No sólo la cronología, sino también la forma en que murieron los tres hermanos, ayudó a esa percepción casi mística de cómo debe terminar la vida.
El primero en morir fue el mayor. El Teto se desnucó en medio de una violenta convulsión, en un año en el que su amigo Lalo hacía esfuerzos por sacarlo de sus crisis epilépticas, animándolo a tocar como dúo: él con su guitarra y su imagen alicaída de Jim Morrison, y el otro con los retazos de su batería, que sonaba como si fuera una caja de cartón.
Los meses que siguieron representaron un suplicio para El Pito, quien se mantenía llorándolo en borracheras interminables.
Una noche, meses después, llegó hasta donde se hallaba un grupo de viejos amigos. Tomó del pico de varias caguamas y fumó del gallo que se repartía como el pan de los pobres, mientras todos oían el Dark side of the moon.
Cantó parte de algunas rolas y luego dijo que se iría a bailar desnudo con su esposa, porque para eso era la música de Pink Floyd. Más tarde moriría de una congestión alcohólica.
Al final quedó el menor. A El Galletas lo descolgaron una mañana de verano y con él cerró un ciclo de tres décadas que trazaron la parábola de la utopía a la realidad.
Hace unos meses, los pocos vecinos que decidieron quedarse salieron temprano a pintar sus casas. Nunca desde que era una comunidad hippie se vieron tantos colores juntos.
Sin embargo, el súbito resplandor de las fachadas es tan artificial como el rubor sobre un rostro ajado. Los mejores años se fueron.