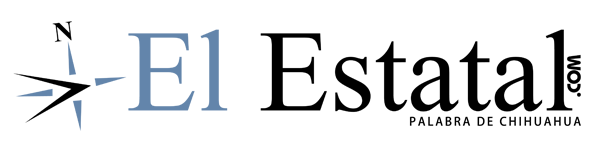Un día de mayo del 2003, los habitantes del poblado de Villa Ahumada, en Chihuahua, despertaron con la más increíble de las historias que recuerden: Alfonso Parra Nava, un niño de 13 años, había sobrevivido al ataque de un puma. Él sufría con el rostro desecho, pero el animal estaba muerto, tras una batalla furiosa en donde las únicas armas fueron el instinto y la inteligencia.
Un día de mayo del 2003, los habitantes del poblado de Villa Ahumada, en Chihuahua, despertaron con la más increíble de las historias que recuerden: Alfonso Parra Nava, un niño de 13 años, había sobrevivido al ataque de un puma. Él sufría con el rostro desecho, pero el animal estaba muerto, tras una batalla furiosa en donde las únicas armas fueron el instinto y la inteligencia.
-¿Está vivo?
Los dos hombres trataron de llegar tranquilos, pero nadie que los haya visto descender de la troca y encaminarse a la puerta de la casa de Teresa Nava podía asegurar que lo estaban.
Traían consigo la noticia menos creíble de cuantas hayan podido contar y por eso les era difícil mantener los nervios templados.
“Se les veía bastante inquietos, como desesperados, como si trajeran algo grave qué informar”, recuerda Nestor González, el tendero vecino de Teresa, que intentaba apaciguar el calor abrasante tomando en la acera los primeros vientos que llegaron con la noche del domingo 4 de mayo del 2003.
Las cosas parecían confirmar las sospechas de González. Los dos individuos conducían la troca de redilas propiedad de Ignacio Parra Ortega, el esposo de Teresa Nava, quien esa mañana había salido junto con su hijo menor, Alfonso, de 13 años, al rancho de la familia, llamado Agua Zarca, situado 80 kilómetros al oriente de Villa Ahumada, en la parte centro norte de Chihuahua.
Teresa había iniciado los preparativos de la cena media hora antes, como a las 7:30 de la tarde, y calculaba que estaría todo listo para cuando llegaran su esposo y su hijo, una hora después, como habían acordado.
Tenía las sartenes sobre el fuego de la estufa cuando escuchó que tocaban a la puerta. Le sorprendió ver a los dos hombres, pues no los reconoció de inmediato, pero tampoco se alarmó, porque la troca de su marido quedaba fuera del alcance de su vista.
El que habló fue directo, aunque cuidadoso. Tras un saludo cordial, le dijo que su hijo se había encontrado con un gato y que había sufrido algunos rasguños. Su padre lo llevaba a la clínica en la troca de ellos, que era más cómoda y de un modelo más nuevo.
No hacía falta intuición de madre para saber que le estaban contando una versión bondadosa y breve sobre lo ocurrido. Teresa permaneció de pie, sintiendo que las piernas se derrumbarían en cualquier instante, según contó ella misma días más tarde, y entonces quiso descartar antes que nada la fatalidad.
Le dijeron que Alfonso estaba vivo, pero nada más.
Se dirigió a la cocina y apagó los quemadores de la estufa, y de regreso pidió a los dos hombres que la llevaran a la clínica donde se encontraban su esposo y su hijo.
Antes de marcharse, los hombres bajaron de la troca al caballo que la familia aloja en un establo construido en el patio trasero de su vivienda, y le llamó la atención que estuviera más nervioso de lo habitual.
-¿Por qué viene tan excitado el caballo?- preguntó.
-Es que traemos al gato ahí atrás-, le respondió uno de ellos.
Teresa se encaminó hacia las redilas de la troca y descubrió con terror que no se trataba de un gato montés, como supuso cuando le soltaron la noticia, sino de un puma de más de dos metros de largo, con la mitad del cráneo machacado.
-¡Dios mío, pero qué es lo que pasó, por Dios, llévenme con mi hijo, por favor!- gritó entre lágrimas.
-Tranquila, señora, Poncho está bien-, quiso calmarla el hombre que bajó el caballo, pero no tuvo éxito.
Ignacio Parra la esperaba a la entrada de la clínica. Tenía el rostro sin huellas de dolor, y eso tranquilizó un poco a su mujer, que no dejó de rezar durante el trayecto de dos kilómetros que existen entre su casa y el lugar a donde llevaron a su hijo.
-No es nada grave, Teresa, sólo está muy arañado-, le dijo Ignacio a su mujer cuando la vio llegar pálida de miedo.
-¿Dónde está, Ignacio, dónde lo tienen?- preguntó sin detenerse.
Ignacio le flanqueó el paso hasta el quirófano que habían improvisado para intervenir al menor, pues el médico cirujano Florencio Fuentes Marrufo consideró que no había tiempo para trasladarlo hasta Ciudad Juárez, a 90 kilómetros del pueblo, pues había perdido mucha sangre.
Alfonso yacía sobre una cama de hospital, sin camisa, con el rostro desfigurado y un par de gasas sobre los ojos. Teresa sufrió un leve mareo, pero se recuperó al instante y caminó hasta ponerse a un lado de la cama. Le preguntó cómo se sentía y él respondió que bien, pero que tenía dolor en los ojos.
-Va a estar bien, señora-, quiso calmarla el médico.
-Déjeme verle los ojos, por favor doctor-, le rogó la madre.
Alfonso tenía los párpados y parte de la nariz desprendidos. Los pómulos estaban tan inflamados y obscuros por la sangre coagulada, que Teresa no pudo reconocer el rostro de su hijo. Pero sobre todo, no encontraba los ojos.
“Creí que se había quedado ciego, que se los habían sacado, así que de nuevo me encomendé a Dios y le pedí que le diera fuerzas para vivir como fuera que hubiera quedado”.
A sus 13 años, Alfonso Parra Nava no sólo había sobrevivido al ataque de un puma hembra adulto. Si él había quedado temporalmente irreconocible, el animal estaba muerto. Sin más armas que sus manos y una piedra, tras una batalla de casi 15 minutos, el niño la había vencido.
Nadie imaginó una historia así. El sitio donde se ubica el rancho de la familia da comienzo a la Sierra del Fierro, una cordillera elevada sobre el desierto de Chihuahua, famosa por tener grandes yacimientos de metal y abundancia de venado.
En esa zona se erigió hace cuatro siglos un pueblo minero que subsiste hasta hoy, llamado Los Lamentos. Desde entonces, los registros sobre la existencia de puma han sido frecuentes.
A principios del siglo XX, los lugareños exterminaron una cantidad considerable de pumas, después de que una niña de tres años desapareció y sus ropas condujeron hasta la boca de una mina, donde se presume que fue devorada. A partir de entonces, al metal que sustraen de ahí se le llama Piedra de León.
Es el único antecedente del ataque a un humano que se conoce en la región.
Muy lejos de ahí, en la frontera con Sonora, un hombre peleó contra un puma en 1939. Se trataba de un cazador experimentado, que se vio sorprendido mientras caminaba por la sierra en el municipio de Madera. Venció al puma, pero andaba armado con un cuchillo enorme, cuentan quienes conocen parte de lo sucedido. Nadie recuerda su nombre, sólo saben que se le conoció a partir del enfrentamiento como Superman.
Algunos rancheros creen por eso que Alfonso Parra Nava no pudo darle muerte con sus propias manos al puma, así se tratara de una hembra de menos de 30 kilos. Sin embargo, todo indica lo contrario.
Villa Ahumada es el municipio más extenso del estado, y el menos poblado también. La mayoría de sus casi 20 mil habitantes se concentra en la cabecera municipal, cuya economía depende de la industria del comercio, la ganadería y la venta de quesos. Es una región áspera, en donde también abundan las bodegas para secar mariguana. Hay decenas de ranchos en los que descienden aeronaves cargadas con droga y tiene fama de ser pueblo de pistoleros y asaltantes.
Alfonso Parra ha vivido sus 13 años con esos elementos, así que no es un niño como pudiera serlo cualquiera de su edad en alguna ciudad mexicana. Desde los 12 años conduce su propio carro, un jeep Renegade que le regaló su padre, y aprendió a montar a caballo antes de los siete.
Los vecinos se han acostumbrado a verlo ataviado con ropas de explorador, siempre ayudando a su padre en las labores de la casa y el rancho, y conduciendo a velocidad cuando vuelve de la telesecundaria o cuando va en busca de sus amigos, que tienen sus mismos años. Pero no deja de ser un niño de voz aguda y figura diminuta, de menos de 1.50 metros.
Lleva años con un perro callejero como mascota. Muchas veces ha debido intervenir para separarlo de alguna pelea, y el mejor método que dice haber encontrado es meterles un trozo de madera en el hocico, para destrabarlos.
“Le gustan mucho los animales, y parece que se lleva bien con ellos”, dice Alonso, su hermano mayor, de 17 años.
Desde un año antes, Alfonso le pedía siempre a su padre que lo llevara con él al rancho, para arrear vacas. Su madre nunca lo dejó porque ella sabía mejor que nadie de lo peligroso que era andar por aquellas tierras lejanas.
Teresa Nava nació en Los Lamentos. Sus antepasados llegaron a la región hace más de 100 años, y su padre aún vive ahí. Fue él quien le contó hace meses que los pumas andaban demasiado bajo, en las proximidades de los ranchos y el poblado, obligados por la sequía.
“Hay mucha preocupación entre la gente, porque les han comido crías de ganado”, dice Teresa que le contó su padre.
De hecho, en el rancho vecino al Agua Zarca, conocido como El 24, que perteneció hasta su muerte al ex gobernador Oscar Flores Sánchez, hace un año se contrató a un cazador profesional, para que aniquilara a los pumas que habían dado cuenta de las crías de todas las yeguas. El cazador dijo a los pobladores que mató a ocho bestias, pero les advirtió que otras cuatro habían escapado. No las mató porque el contrato había terminado.
“Mi gente siempre ha sabido que hay mucho león, y por eso nunca dejé ir a mi hijo cuando estaba más chico”, dice Teresa mientras observa desde la mesa del comedor a su hijo, dos semanas después del ataque, cuando las heridas han cicatrizado casi por completo.
El domingo 4 de mayo no fue el primero que Alfonso acompañó a su padre, pero él mismo dice que salió con las ganas de encontrarse con un puma.
“Quería verlo aunque fuera de lejos, porque mi mamá me había dicho que andaban muy bajo, y que tuviera cuidado”.
Subieron al caballo en la caja de la troca y condujeron durante tres horas antes de llegar a las inmediaciones del rancho. El calor del día se magnificaba por el reflejo de los rayos del sol en la tierra seca y casi blanca del desierto. Al llegar, Alfonso bajó al caballo y tras ensillarlo montó en él.
Habían estacionado el vehículo en los bordes de un presón de aguas de lluvia que apenas formaban un charco. Hasta ahí llevarían al ganado una vez que lo hubieran arreado. Ignacio Parra se quedó organizando todo para cuando llegaran las reses, pero nunca caminó en busca de huellas de depredadores. No recordó siquiera las advertencias de su mujer.
Alfonso cabalgó durante poco más de dos horas. Fue a otros presones y llegó hasta las faldas de la sierra Del Fierro, a unos 20 kilómetros de distancia de donde dejaron la troca. Tampoco vio nada que lo inquietara, sólo algunas cabezas de ganado que supuso eran las de su familia.
Al volver, le señaló a su padre el rumbo por el que había visto ganado. Dejaron que el caballo descansara un poco y luego el padre fue en busca de los animales. Alfonso se quedó ahí, instruido para que no dejara escapar a las vacas una vez que llegaran a abrevar.
El presón donde se estacionaron parece una boca de volcán pequeño, con un cráter bien definido, en cuyo perímetro nacen unos mezquites enormes, reverdecidos por las pocas lluvias de la temporada. Alfonso se quedó contemplándolos unos minutos, y luego decidió dormir una siesta, sobre el asiento de la troca.
La primera vez que despertó el calor era insoportable. Permaneció sentado unos minutos antes de bajar para asomarse al presón, que se ocultaba detrás del pequeño relieve. Caminó despacio, con flojera, y desde lo alto del montículo vio las aguas desoladas. Más que reses, quería ver a un puma quitándose la sed.
“Cuando me bajé de la troca estaba seguro que iba a encontrarme con un león, pero no había nada”, dice.
Volvió a la cabina para continuar la siesta, pero esta vez no duró mucho dormido, porque lo despertó el calor de las cuatro de la tarde. De nueva cuenta fue hasta el bordo y volvió a encontrarse con las aguas tranquilas.
Caminó otra vez hacia el vehículo e intentó retomar el sueño, pero no lo logró del todo. Permaneció sentado unos minutos y pensó que algunas reses pudieron llegar por el lado contrario sin que se hubiera dado cuenta. Así que bajó de nuevo y caminó hacia el borde. No había nada. Esta vez, sin embargo, decidió bajar hasta el agua para distraerse un poco. Pero apenas había avanzado unos tres metros cuando sintió que algo había caído a sus espaldas.
“Cuando yo iba bajando la loma, brincó. Cayó de un mezquite a la loma y yo lo sentí”, dice, reconstruyendo lo ocurrido mientras descansa en la sala de su casa. “Gruñó como un gato enojado y cuando voltee estaba parada, derecha, de frente a mí”.
No supo bien lo que ocurría. De hecho la sorpresa era tan grande, que inicialmente creyó que se trataba de un coyote, a pesar de que él mismo dice que el animal gruñó. Lo primero que se le ocurrió fue espantarlo, e hizo un ademán con los brazos al tiempo que gritó, como solía hacerlo cuando se peleaba su perro.
Lejos de atemorizarse, el puma enfureció.
“Gruño más fuerte, y se puso en posición de brincar. Lo que hice fue saltar hacia la loma, para irme a la troca, pero cuando brinqué ella venía detrás de mí y brincó también, entonces yo me voltee y le tiré un trancazo con la mano derecha y le alcancé a pegar y entonces ella se cayó para un lado, pero se volvió a parar”.
La troca se encontraba a unos 10 metros. Para llegar hasta ella debía subir al borde del presón y cruzar el mezquite desde donde el puma lo estuvo observando durante mucho tiempo.
Con el golpe que le dio, la bestia perdió el equilibrio pero nunca las ganas de atacar. El terreno lleno de piedras sueltas desequilibró también a Alfonso, que trastabilló y quedó con una rodilla en el suelo. Era la posición menos favorable. El puma embistió de nuevo, con mayor ferocidad.
Esta vez lo atrapó con las garras y las clavó en ambas sienes. Alfonso cayó de espaldas con el puma encima. El animal fijó la cabeza y abrió el hocicó para morderle el rostro. Con esa primera dentellada le arrancó la piel de los párpados y la nariz, y le restó casi toda la visibilidad.
“Me mordió de una forma muy lenta”, recuerda Alfonso, todavía desconcertado por esa segunda parte de la agresión.
Fue por esa lentitud que pudo reaccionar. Recordó que a los perros los inhabilitaba metiéndoles un trozo de madera entre los dientes, y no lo pensó más: metió el puño hasta la garganta del puma, cuando éste trataba de asestarle una segunda mordida. Era la última oportunidad que tenía para librarse, porque sentía que la piel del rostro estaba colgándole.
“Cuando le metí la mano en el hocico, se me quedó trampado el cuero. Todavía lo tengo despegado, todo esto traía despegado”, dice mientras señala la parte superior de la cara. “Por este ojo (el izquierdo) veía por abajo del cuero de la nariz.
“Entonces la agarré patas p’arriba y la tomé de la tráquea cuando ya me había logrado voltear, y yo nomás sentía que se le iba el aire y me aventaba con las patas lejos. La primera vez que me aventó yo me levanté y quise correr, pero me alcanzó y me tiró y luego yo me le voltee y otra vez la puse patas p’arriba, pero ya no me mordió, ya nomás se defendía”.
Volvió a tomarla por la tráquea y presionó con todas las fuerzas que le quedaban. Esta vez el puma casi pierde el conocimiento por la falta de aire. Alfonso creyó que podía huir.
Apenas se volteó para emprender la carrera rumbo a la troca, el animal se le echó encima otra vez. Sin embargo estaba más débil y Alfonso no tuvo grandes problemas para someterla. Se montó en ella y la tomó por las orejas para estrellarle la cabeza en el suelo, que estaba lleno de piedras. Pero en la maniobra se le soltó en un par de ocasiones y fue mordido en ambas rodillas. Los colmillos se hundieron tan profundo, que cuando estuvo en el quirófano el doctor le indicó a la madre que bien podía meter en los orificios su dedo meñique.
Como pudo agarró una piedra de mayor tamaño y la colocó debajo de la cabeza del animal. La tercera vez que la estrelló dejó de pelear, pero comenzó a emitir sonidos mucho más fuertes, y por primera vez Alfonso sintió miedo.
“Hacía muy feo, y entonces me dio miedo porque creí que estaba llamando a otro puma más grande. Me asusté mucho”, recuerda.
Ningún otro animal apareció. Alfonso siguió golpeando la cabeza contra la piedra tres veces más, y así lo encontró su padre, quien pensaba que estaba jugando en la tierra.
“Recuerdo que iba llegando con algunos animales que iban al agua y yo lo veía de lejos y le gritaba que se quitara, porque lo podían pisar”, dice Ignacio Parra.
Conforme se aproximaba, las cosas le parecían distintas. Tuvo un primer signo de alarma cuando le vio la cara teñida de rojo y alcanzó a distinguir que su hijo estaba montado sobre algo que parecía un animal. Entonces bajó a toda prisa del caballo y corrió hasta llegar a él.
Quedó unos segundos atónito. Su hijo estaba montado sobre un puma que medía casi los tres metros con todo y cola, y con el rostro totalmente desfigurado. Pero lo que más le aturdió fue verle las cuencas oscuras.
“Sentí compasión por ver que tenía los ojos con dos agujeros, como si no los tuviera. Y yo le hablé para que me dijera si tenía ojos”.
Ignacio Parra tomó a su hijo en brazos y lo depositó en el asiento de la troca. Luego volvió para rematar al animal, que aún resollaba. Lo tomó en brazos también y lo aventó a las redilas.
Despojó de la silla al caballo, lo subió a la caja y emprendió sin demoras el viaje de retorno. Tardarían tres horas y media en llegar a la clínica del pueblo, y eso le preocupaba.
El camino fue una tortura para Alfonso, una vez que los músculos fueron enfriándose. El mal estado del camino y los amortiguadores de la troca no ayudaban mucho. Cada temblor le hacían pensar que se quedaba sin piel.
Hora y media después coincidieron en la brecha con unos rancheros conocidos. Ignacio los puso al tanto de lo sucedido en cuestión de segundos, y ahí realizaron el cambio de vehículo. Así pudieron ir más rápido y con menos movimientos de cabina.
“Yo imagino que el animal lo abrazó y en ese momento le clavó sus colmillos en la cara. Posiblemente las heridas hubieran resultado aún más graves si se tratara de un puma más grande o si se las hubiese provocado con las garras”, dijo el médico después de la operación, cuando fue abordado por un reportero.
Un puma macho lo hubiera destrozado. En la región han visto ejemplares de hasta 80 kilos y tres metros de largo. En las partes altas de las sierras semidesérticas, dicen los expertos, es donde habitan los pumas de mayor dimensión.
Como sea, el pueblo era dueño de una noticia increíble. La mañana del lunes algunos amigos de Alfonso comenzaron a pasear al animal muerto. Las calles tradicionalmente vacías por el efecto del calor, parecían dar paso a un desfile. Muchos vieron la magnitud del puma y admiraron la valentía del menor cuando éste aún convalecía en la cama de hospital.
Al día siguiente, cuando el puma entró en descomposición, las autoridades sanitarias llegaron para decapitarlo. La cabeza fue llevada hasta Ciudad Juárez, para analizarla y saber si tenía rabia. No dio positivo el resultado, pero de cualquier manera le aplicaron vacunas incontables al abdomen de Alfonso.
Uno de los rancheros amigo de la familia destazó al animal, para quedarse con el cuero, pero los gusanos le habían ganado la carrera. Pero con ello obtuvo un dato interesante: el puma tenía el estómago casi pegado por falta de alimento, lo que explica no sólo el ataque, sino su derrota.
“Es un milagro que me hijo esté vivo”, dice Teresa Nava. “Un verdadero milagro”.